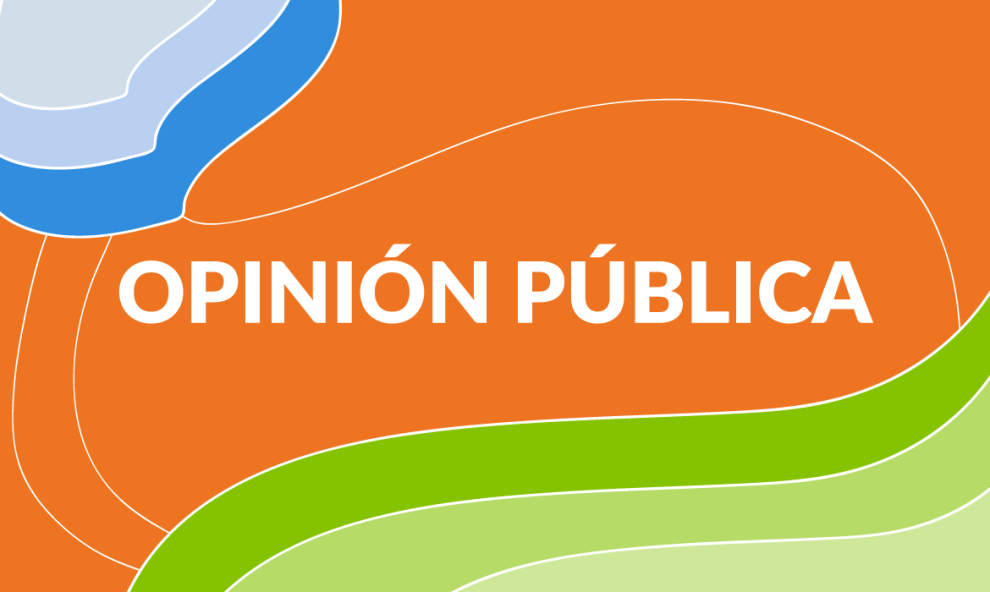Peculiar democracia la nuestra. Los legisladores no enfrentan el reto directo de satisfacer al electorado y, sin embargo, se comportan como si sus “bases” los tuvieran en la mira. En lugar de asumir el liderazgo que su función les confiere, prefieren escudarse en el anonimato, como si no hacer nada, o al menos nada controvertido, les fuera a garantizar la redención. Nuestros legisladores tienen por responsabilidad formal la de representar a la población en el proceso de toma de decisiones públicas, pero su función histórica ha sido mucho más la de acatar las órdenes del presidente que la de avanzar los intereses de la población. Ahora que el sistema político ha cambiado en forma fundamental, los legisladores han quedado atrapados en un limbo: ni aceptan órdenes del presidente ni representan a la población. El resultado ha sido un comportamiento errático en el que sólo los intereses más encumbrados tienen una voz real, casi siempre contraria a los intereses de la población que por décadas demandó un cambio al PRI sin obtenerlo y que ahora podría acabar corriendo con la misma suerte.
La paradoja no podría ser más simpática: aunque pretendemos haber arribado a la democracia, las instituciones no necesariamente funcionan para hacerla posible. La democracia es, en su definición más conocida, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En esta definición, los legisladores son la representación más directa con que cuenta la ciudadanía para avanzar sus necesidades y derechos, así como para defender sus intereses. Sin embargo, nada de eso ocurre en la actualidad. La abrumadora mayoría de los ciudadanos ni siquiera tiene la menor idea de quién es su diputado, ni los diputados sienten la menor lealtad o impulso por atender a sus supuestos representados. Valiente representación.
Si la mexicana fuese una sociedad desarrollada con una economía exitosa y pujante, estos problemas serían pecata minuta o, simplemente, no existirían. Pero nuestra realidad nada tiene que ver con el desarrollo y el éxito; de hecho, lo típico parece ser lo opuesto: nuestro atraso es producto de los malos arreglos institucionales y políticos que caracterizan nuestra vida pública. La falta de representación legislativa, o la deficiente representación, es tan sólo una manifestación de ese problema mayor.
El legislador, como todo ser humano, actúa de acuerdo a sus circunstancias. En la actualidad, todos los incentivos que enfrenta se orientan a una sola cosa: satisfacer a quien tiene la más alta probabilidad de influir en su próximo empleo, es decir, el líder de su fracción parlamentaria o de su partido. Si uno mira para atrás, esa lógica, la de asegurar un empleo futuro, ha dominado a la política mexicana por décadas; lo que ha cambiado es el beneficiario directo de la disciplina que esa lógica genera. En el pasado, el presidente, como centro y factor último de control político, tenía un dominio casi absoluto sobre el reparto de las chambas (y del botín sexenal), lo que le aseguraba la lealtad de la abrumadora mayoría de los legisladores y del conjunto de los políticos en general. La última elección presidencial cambió esa realidad, pero sólo parcialmente.
El control que antes ejercía el presidente se transfirió súbitamente a los liderazgos partidistas. Antes meros instrumentos del poder presidencial, los líderes parlamentarios y partidistas adquirieron una fuerza inusitada en los últimos meses y, en realidad, desde 1997 en que el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados por primera vez en su historia. La pregunta es ¿hacia dónde están orientando esa nueva responsabilidad?, ¿cómo esperan aprovechar la oportunidad? y, en última instancia, ¿a quiénes responden esos liderazgos?
La evidencia a la fecha es poca, pero muy sugerente. Los llamados líderes, partidistas y parlamentarios tienen más miedo que deseos de avanzar las demandas e intereses de la ciudadanía. Más preocupados por la crítica periodística de oficio o por los ataques de las facciones más radicales e inflexibles de sus propios partidos, los llamados líderes se dedican a evitar la controversia y a navegar sin hacer aspavientos. En lugar de liderear, siguen a sus críticos, y en vez de tratar de convencer a los demás diputados y a la ciudadanía, se doblegan incluso antes de que comience el “primer round”. Como dijera Churchill, piensan en los próximos seis meses en lugar de preocuparse por la siguiente generación.
Quizá sea poco razonable esperar un comportamiento enaltecido y visionario por parte de nuestros legisladores. A final de cuentas, nada les incentiva a comportarse de una manera distinta a como lo hicieran sus predecesores priístas, todos ellos disciplinados, independientemente de su opinión o preferencia sobre la iniciativa del ejecutivo que tenían que aprobar. El problema es que, para cubrirse, ahora culpan a la democracia de su parálisis. Ojalá así fuera, porque en una sociedad democrática los votantes tendrían que cargar con las consecuencias de sus decisiones; desafortunadamente, los votantes mexicanos no tienen mayor opción que la de apechugar, sin poder incidir en las decisiones de sus supuestos representantes.
Toda esta estructura de representación, parálisis y miedo no ha hecho sino abrir la puerta de par en par a los intereses más encumbrados y recalcitrantes de la sociedad mexicana. El gran ganador no es el desarrollo del país, sino el estancamiento que padecemos, la imposibilidad de avanzar los derechos ciudadanos y la vejación permanente de la tan llevada y traída democracia. Quiéranlo o no, nuestros legisladores están representando a los sindicatos más retrógrados, a los empresarios menos productivos y visionarios, a los grupos de interés más obscuros y a los promotores más ardientes del inmovilismo. Aunque su lenguaje sea revolucionario, los tres principales partidos viven de la defensa cotidiana del statu quo.
La agenda legislativa se carga día a día. Nadie sabe cuántos temas habrán de desahogarse en el próximo periodo ordinario de sesiones (del 15 de marzo último día de abril), pero es evidente que varios de los temas serán extraordinariamente difíciles y controvertidos. Aun en la mejor de las circunstancias, nuestros diputados y senadores van a verse confrontados con temas por demás complejos, todos y cada uno de los cuales desafían los valores más arraigados del discurso político tradicional. En este sentido, el próximo periodo de sesiones va a poner a prueba no sólo la entereza de nuestros legisladores, sino sobre todo su capacidad para romper con la retórica del discurso tradicional. Si uno se pone en los zapatos de los legisladores, es comprensible su reticencia a salirse del marco tradicional, de los valores entendidos. Sin embargo, si ellos se ponen en los zapatos de la ciudadanía, lo menos que tendrían que hacer es reconocer que el país tiene que comenzar a cambiar y que el statu quo simplemente no es aceptable para la gran mayoría.
Todo parece indicar que al menos habrá tres temas candentes en la agenda legislativa cuando se inicie el próximo periodo de sesiones, aunque con este gobierno uno nunca sabe qué otras cosas puedan acumularse en las próximas semanas. Seguramente se presentará la iniciativa de reforma fiscal, la de reforma eléctrica y se discutirá la iniciativa de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas. Entre estos, el tema más controvertido es, sin duda, el de la reforma fiscal. Hasta ahora, el gobierno ha cometido el absurdo error de presentar su iniciativa como una preeminentemente recaudatoria y no como una en la que se pretenda la transparencia y rendición de cuentas. Pero, más allá de la “forma” en que ésta se ha presentado, algunos legisladores han manifestado su rechazo a la iniciativa aun antes de recibirla. Su instinto les dice que cualquier cosa controvertida es mejor dejarla fuera. La pregunta que debieran hacerse tiene menos que ver con la controversia que con las consecuencias de que no se apruebe la iniciativa aludida.
Por supuesto que a ningún legislador le gusta que lo acusen de haber eliminado la exención del IVA a los alimentos y medicamentos. Si yo estuviera en sus zapatos pensaría y actuaría exactamente igual: para qué meterme en problemas, sobre todo después de atestiguar lo que (supuestamente) le pasó al PRI luego de aprobar el incremento del IVA del 10 al 15% en 1995. Sin embargo, como políticos que son, nuestros diputados y senadores deberían ponderar los costos en que incurrirían de aprobar la reforma contra los costos de no llevarla a cabo. Por ejemplo, si existe posibilidad de que la economía crezca más y mejor como resultado de una reforma fiscal que asegure finanzas públicas sanas y estables, los diputados podrían, con más de dos años distancia de la próxima elección, calcular los costos y beneficios potenciales de aprobar o desechar la reforma. El otro lado de la ecuación no es menos importante: de estancarse la economía como resultado de una reforma fiscal fallida, serían los propios diputados quienes cargarían con el muerto. El gobierno tiene que ser convincente en esta argumentación.
En todo caso, no es obvio que el precedente de 1995 sea válido para el momento actual. En aquel momento había tres circunstancias que hoy no están presentes: primero, la población enfrentaba un brutal choque de expectativas. Le habían prometido el nirvana y lo que le dieron fue un incremento del 50% en la tasa del IVA, además del desempleo y la humillación que lo acompañó. En segundo lugar, la recuperación tardó mucho tiempo en lograrse, lo que perjudicó directamente al partido en el gobierno. Tercero, y quizá más importante, la población estaba hasta la coronilla del gobierno, del PRI y de la parálisis que experimentaba. Su mejor arma para reivindicarse fue su voto en la elección legislativa de 1997.
Las cosas han cambiado diametralmente de 1997 a la fecha. Hoy en día el presidente goza de una extraordinaria popularidad y la población sabe bien que tienen que operarse cambios profundos para poder avanzar. Lo anterior no implica que haya una sola manera de superar nuestras dificultades, pero sí que atravesamos por una coyuntura excepcional para lograrlo. En la pasada elección, la población mostró que está dispuesta a cambiar y, por consecuencia, a pagar los costos o enfrentar los riesgos que ese cambio entraña, obviamente en aras de un futuro mejor. En ausencia de reelección que oblique a los legisladores a responder a los votantes, la pregunta es si ellos estarán a la altura de esa demanda ciudadana fundamental.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org