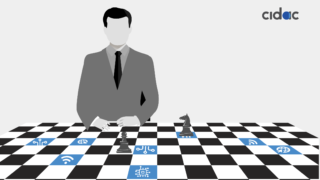Las prisas suelen ser malas consejeras. Peor, tienden a convertir buenas ideas en fetiches políticamente intocables. Así, por la prisa y, quizá, a causa de objetivos inconfesables pero no menos obvios, una buena idea acaba siendo prostituida y, por lo tanto, desechada. Por ejemplo, tal fue el intento por hacer de varios organismos reguladores instancias autónomas al cuarto para las doce del año pasado. No debería sorprendernos tanta precipitación, parece ser el signo político de nuestros tiempos. Las prisas en lugar del debate, la cerrazón antes que el análisis, el albazo como sustituto de las formas democráticas.
Las prisas sólo pueden ser producto de una preocupación coyuntural o de falta de planeación. Si es lo primero no hay nada que hacer y la peor respuesta es el albazo porque evidencia la intranquilidad. Si es lo segundo, ahí yace la explicación de por qué el país está paralizado, así como el origen de las incertidumbres que impregnan a todo el cuerpo social. En vez de una discusión seria y propositiva sobre la agenda nacional, todo parece dedicado a proteger y avanzar intereses particulares, sobre todo los del viejo corporativismo. No hay nada más distante y, de hecho, antitético, de la agenda nacional y del interés ciudadano que un interés particular.
Pero en México no hemos tenido oportunidad de planear el desarrollo del país. Por muchas décadas, alguien más se dedicó a hacerlo. Algunos gobiernos formularon objetivos desarrollistas en su concepción, pero nunca dejaron de atender los intereses particulares que les daban sustento, generalmente dentro de esa estructura llamada “familia revolucionaria”. A otros no sólo no les preocupó el desarrollo, sino que despreciaron a la sociedad, a la que veían, en un tono muy porfirista, como subdesarrollada e incapaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Aun en el momento más sensible del reinado del PRI, cuando se constituyó el IFE y el Trife, los priístas se negaron a contemplar otros esquemas de modernización institucional: no querían dar la impresión de que podrían perder. La historia le hizo justicia a esas concepciones paleolíticas, pero no resolvió los problemas del país. Y ahí estamos, una vez más.
Guste o no, México ha experimentado una acusada transformación en los últimos treinta años. En parte por acciones e inacciones gubernamentales (algunas de ellas poco encomiables, como las crisis…) y en parte por la creciente demanda ciudadana, pero debe subrayarse que el país de hoy en nada se asemeja al de los cincuenta o sesenta. A pesar de ello, resulta patético observar cuántas energías se gastan en tratar de retornar a ese mundo, hoy idealizado, de cooperación pública y privada (como el pacto de Chapultepec) que representó el desarrollo estabilizador. Ese esquema de crecimiento económico fue extraordinariamente exitoso en su momento, pero representaba un momento particular de la historia de México y del mundo, no repetible. Además, no se puede ignorar el hecho de que el modelo se colapsó, primero, por sus propias insuficiencias (como la dependencia de exportaciones agrícolas para financiar importaciones industriales) y, segundo, por el levantamiento estudiantil de 1968, circunstancia que sentó las bases para un giro dramático de estrategia y actitud gubernamental a partir de 1970.
En cierta forma, hemos acabado dando una vuelta completa y retornado, al menos en los monólogos políticos que también son signo de nuestro tiempo, a planteamientos no sólo ahistóricos, como lo fueron en 1970 y los años subsecuentes, sino en extremo ignorantes de las causas y consecuencias de las crisis que ahí se inauguraron y siguieron. Ahora que el país ha logrado una década de estabilidad financiera, el reclamo político y popular es por retomar la senda del crecimiento económico. Pero la forma en que ese reclamo se ha encauzado sugiere más un intento por volver a meter al genio a su lámpara mágica, como si eso fuera posible o deseable, antes que enfrentar los dilemas de hoy y mañana. Muy a nuestro estilo, cuando la realidad no nos gusta volteamos al pasado, buscando refugio en algo conocido. El que sea irrelevante para la realidad presente, incompatible con nuestras circunstancias o inviable para la mayoría de la población, que ya está en otras cosas, son meros detalles triviales para quien tiene en mente la grandeza de un triunfo electoral. Resulta notable el recurso al pasado no por útil o relevante, sino porque no nos gusta lo que sería necesario hacer para triunfar en el hoy.
Al margen de discusiones inútiles sobre cuándo comenzó la transición democrática, el hecho es que la democracia mexicana no ha logrado cuajar. La democracia no consolidada se puede apreciar con dos ejemplos que ilustran el conjunto: el primero y fundamental, porque la ciudadanía no existe. En nuestra realidad, y a juicio y preferencia de nuestros políticos, los derechos ciudadanos comienzan y terminan con el acto de votar. Se trata de un acto simbólico que, en consonancia con la tradición porfiriana de nuestra cultura política, representa más de lo que la población tiene derecho: una concesión otorgada y no un derecho inalienable. El otro ejemplo es visible en el congreso. Los legisladores se ufanan de haberse convertido en un contrapeso al poder presidencial, pero no han captado la ironía de su propia satisfacción: sí, en efecto, han logrado parar al ejecutivo en innumerables ocasiones, muchas de ellas legítimas. Pero se han constituido en un poder autónomo, sin contrapeso. La ciudadanía, que sería el contrapeso evidente en cualquier democracia que se respete, no existe en el congreso mexicano o en su pretendida democracia.
La vida pública nacional ha acabado por convertirse en la más conservadora y reaccionaria de la historia. El ejecutivo protege los intereses más encumbrados y el legislativo afianza y aumenta sus beneficios. Los legisladores hacen suyas las iniciativas que protegen a intereses, empresas, grupos y partidos, todos ellos encumbrados y deseosos de preservar sus beneficios. La pregunta es quién vela ya no por la ciudadanía, sino por el futuro, incluyendo el futuro de esos propios intereses y legisladores.
Muy a su estilo e historia, la sociedad mexicana ha aceptado el estado de las cosas con estoicismo. Algunos se rebelan y juran votar por tal o cual candidato, otros se refugian en sus incertidumbres y temores. La pregunta es si existe un límite al círculo vicioso. Tarde o temprano, la población dejará de tolerar el abuso con que se le somete de manera sistemática. Las prisas no hacen sino abonar el desencanto y la reprobación.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org