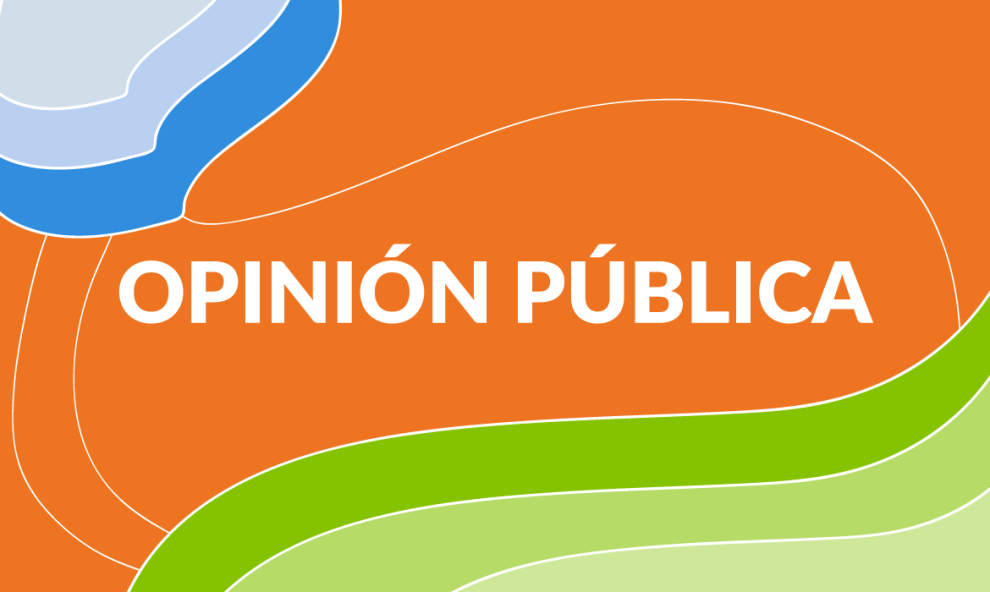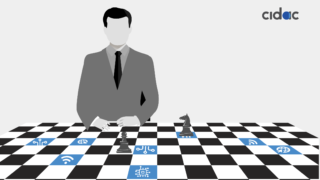La reflexión académica y la práctica gubernamental se acercan y se alejan de manera natural y sistemática porque representan dos mundos que tienen que convivir a pesar de que les animan propósitos muy distintos y, en ocasiones, contradictorios. Hace tres décadas, Octavio Paz definía esta relación de una manera cáustica y quizá un tanto injusta como caracterización del momento actual, sobre todo a la luz del hecho que hoy en día, en franco contraste con aquél, el debate nacional es tanto libre como diverso. Pero este hecho no cambia la naturaleza de una relación que por definición es tensa y difícil. Para Paz, la función del estudioso, del intelectual, es la de escribir, investigar, enseñar, “una función crítica” en esencia, en tanto que la del gobernante es la de “mandar y gobernar”. En una era de disputas políticas interminables, es válido preguntar si esa visión sigue siendo igual de válida, pero sobre todo, si en realidad se trata de dos mundos tan distantes e irreconciliables. Este punto de partida permite una discusión sobre los límites de la interacción entre dos responsabilidades muy distintas, pero también sobre las oportunidades que con frecuencia se desperdician y que con facilidad podrían permitir que ambos mundos alcanzasen sus objetivos de una manera mucho más cabal.
La academia tiene un papel muy bien definido en todas las sociedades. Del académico se espera una distancia respecto a la vida cotidiana, una dedicación a la enseñanza y la investigación, y resguardo de los avatares en torno a la política y la economía a través de posiciones en instituciones creadas para ese propósito. Las universidades y los centros de investigación abren espacios al pensamiento universal y fomentan la discusión crítica de las ideas y los temas, independientemente de su aplicación directa a la realidad del momento que se vive. La función y responsabilidad del académico y del intelectual es analizar, pensar, comparar y ser crítico de la realidad. La pregunta es si en una sociedad en proceso de cambio profundo es legítimo y posible que el académico se abstraiga de los procesos políticos, como si no tuviera relación alguna con ellos.
En contraste con el académico, el mundo de la política es el espacio de la acción, la negociación, el intercambio, la confrontación de posturas e intereses y, finalmente, la transacción que permite tomar decisiones y avanzar en el desarrollo de una sociedad. Los políticos se distinguen por la búsqueda de modos de interactuar, convencer, liderar y elaborar los programas y proyectos que pueden dejar una impresión permanente en el devenir de un complejo social. Para los políticos las ideas, más que un objetivo, son un instrumento. Pero precisamente por su calidad de instrumento, las ideas adquieren vida y dan trascendencia a quienes las generaron, que no pocas veces son los propios académicos. El círculo acaba por cerrarse: los académicos generan ideas, los políticos las negocian y, en algunos momentos y medidas, las instrumentan.
La política social es un caso peculiar de interacción entre la academia y el poder. Como cualquier área gubernamental que involucra la instrumentación de políticas públicas, la política social persigue alterar el orden existente. En este caso particular, el objetivo se acerca, además, al corazón de lo que anima a vastos sectores de la academia. La intención de erradicar la pobreza, crear condiciones de igualdad y sentar las bases para que una población dividida por diferencias abismales, como la mexicana, pueda acercarse al ideal de una igualdad de oportunidades, es algo de lo que un académico con dificultad puede abstraerse.
La academia, por su naturaleza, produce estudios, análisis, posturas y argumentos que difieren entre sí y con los proyectos de política pública que emanan del gobierno. Aun partiendo de información estadística idéntica, dos estudiosos pueden arribar a conclusiones radicalmente distintas. Su proceso de análisis, aunque no siempre lo riguroso que podrían ser, incorpora supuestos e instrumentos de medición que favorecen caminos de estudio contrastantes y, por lo tanto, propuestas de política económica o social disímbolas. De manera similar a lo que ocurre con los políticos, los académicos tienen posturas ideológicas propias que se reflejan en sus estudios y conclusiones. Si bien el análisis puede ser enteramente objetivo, las propuestas de política pública, algo que pocos académicos pueden resistir, combinan análisis y juicios, y estos últimos inexorablemente representan una perspectiva axiológica. Si el peso de una política pública debe recaer sobre los individuos o sobre el gobierno, o si el gobierno debe estar presente o no en ciertos sectores de actividad, por citar uno de los temas de disputa más frecuente en nuestro país, son cuestiones que con frecuencia se responden más por las creencias que por el análisis subyacente. Esas creencias pueden tener anclas en evaluaciones objetivas e históricas, pero eso no las hace objetivas por sí mismas. En esto, también, la distancia entre la política y la academia es con frecuencia menos grande de lo aparente.
Quizá la distinción más clara y tajante entre la academia y la política resida precisamente en las políticas públicas, el policy process. En la medida en que un académico se limita al desarrollo e impartición del conocimiento, su vinculación con el gobierno y el mundo del poder es por demás limitado y, por lo tanto, su responsabilidad con el cambio de la realidad circundante es prácticamente inexistente. Sin embargo, toda vez que un estudioso pretende que sus análisis, opiniones, ideas y estudios contribuyan al cambio político y social, el académico deja de ser un recluso distante y se convierte en un actor central del proceso de discusión y toma de decisiones. Al pasar esa raya, un académico deja de ser un participante objetivo y distante, para convertirse en un actor central del proceso. La pregunta es cuál es su responsabilidad.
El mundo de las ideas se traslapa con el de la acción política. Una idea adoptada por un político, sea ésta buena o mala, se convierte en un componente del proceso político. Si bien el pensador puede desentenderse de la idea misma, son pocos los académicos (o periodistas, investigadores, intelectuales, líderes de opinión) que optan por la distancia y se repliegan antes de influir en la toma de decisiones. Hay ejemplos concretos, muchos de ellos por demás loables, de académicos e intelectuales que no se han quedado en la mera idea y asumen la convocatoria para la acción. Ejemplos de esto sobran, pero son particularmente notorios en ámbitos como el electoral, de reforma política y, sin duda, el de la política social. Los foros y reuniones que se organizan para presentar y discutir propuestas de política pública y alternativas de solución a los problemas del país, son todas muestras de colindancia de los pensadores con el poder y de la búsqueda de espacios para influir en la toma de decisiones.
En un entorno tan caldeado como el del México actual, los argumentos de especialistas y líderes de opinión son las municiones del debate político y legislativo. Abierta o veladamente, los actores políticos recurren a sus consideraciones técnicas, aunque más frecuentemente a sus opiniones, para juzgar la viabilidad e impacto de las políticas. Sin embargo, es irónico constatar que luego de ser consultados o sus argumentos empleados, los académicos e intelectuales con frecuencia dejan que el debate político tome su propio curso. En lugar de abiertamente abogar por sus ideas y planteamientos, lo común es que el pensador guarde silencio o ceda ante las voces más estridentes. Justo cuando el proceso de toma de decisiones en el país más requiere de una discusión sólida y sensata, de argumentos profundos e inteligentes, la academia tiende a abandonar la cancha, impidiendo así, con mucha frecuencia, que se adopten las mejores políticas y las ideas más creativas y visionarias.
La discusión sobre la responsabilidad del académico no es nueva. Cada generación ha debatido sobre sus límites y la dinámica de la distancia que debe guardar el mundo de la política y el del pensamiento. Innumerables intelectuales han influido de manera indirecta en la toma de decisiones de una sociedad, aunque no siempre las ideas que perduran son las que se le atribuyen al académico. Parafraseando a Keynes, detrás de cada político hay una idea mal entendida de algún intelectual muerto. Este ejemplo ilustra la tanto la cercanía como la distancia que caracteriza a la academia y la política. Más que una relación cómoda, se trata de una tensión que con frecuencia se traduce en creatividad, pero en otras no hace más que generar conflicto. La verdad es que tanto el académico como el político tienen responsabilidades propias y claramente diferenciadas.
Más allá del mundo abstracto de las ideas, la realidad es que ningún intelectual o académico residente en un país con la efervescencia política del nuestro y la complejidad económica de su entramado social, puede ignorar la oportunidad de influir y hacer una diferencia. Lo que no es obvio es que los académicos e intelectuales hayan desarrollado la capacidad de organizarse para actuar y efectivamente influir, haciendo con ello una diferencia real. La discusión es amplia y generosa, pero no así la estrategia y la disposición a defender las ideas y posturas que arrojan sus estudios, investigaciones y opiniones. El académico y el intelectual se dedican a su trabajo analítico y de investigación, pero su responsabilidad se limita a la discusión de las ideas y a la defensa pública de las mismas. Mientras que un académico tiene la opción de dar el paso hacia la acción, su responsabilidad es la de investigar y pensar, criticar y opinar. Es suya la prerrogativa de tratar de influir, opción que el político no tiene.
El político y el gobernante viven en el mundo de la responsabilidad cotidiana. A diferencia del académico, sus decisiones impactan la vida de los ciudadanos y modifican su realidad objetiva. Su responsabilidad no se limita a la concepción de un proyecto o programa de acción, sino a todo el conjunto de decisiones que la preceden y a todas las que se requieren para su consecución. Su responsabilidad no es sólo moral o política, sino también legal. No así la del académico, cuya responsabilidad y obligación es la de medir, evaluar e investigar sobre el actuar del gobernante y publicar conclusiones serias y relevantes al respecto. Si también pretende influir en las decisiones, su comportamiento adquiere el compromiso que es inherente a la acción política. El momento que vive el país en la actualidad crea oportunidades permanentes para la interacción entre los políticos y los académicos, pero eso no significa que dejen de ser espacios claramente distinguibles que, no obstante, se traslapan e interactúan cotidianamente.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org