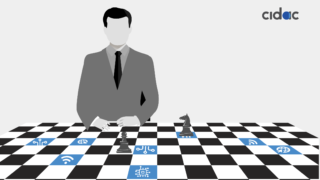Pocos temas causan tanta confusión y ruido como el de los casinos. Igualmente falsos son los temores exagerados de sus detractores como las promesas irredentas de desarrollo que postulan sus proponentes. En los casinos se confrontan dos mundos incompatibles: el de los moralistas y mojigatos que ven amenazada su visión del mundo, con el de los monopolistas usureros que suponen (o prometen, casi siempre en forma gratuita) que sus pingües ganancias son extendibles a las comunidades en que se establecen. Ambos extremos en el debate argumentan con vehemencia sus posturas, generando más barullo que información comprensible y útil para la sociedad y las autoridades responsables del tema. Como tema económico que es, el de los casinos tiene que evaluarse desde una perspectiva económica: ¿en qué medida contribuyen al desarrollo económico del lugar en que se establecen? Es desde este punto de vista que tiene que determinarse su conveniencia.
Los males asociados a los casinos son bien conocidos. Desde tiempos remotos, los casinos han sido un vehículo excepcionalmente propicio al desarrollo de mafias, narcotraficantes, evasores de impuestos y otros oficios ilegales que requieren de mecanismos diversos para legalizar sus ingresos o, como se dice hoy en día, para lavar su dinero. Y, en realidad, es difícil imaginar un mecanismo más simple para legitimar dineros mal habidos: una persona llega con carretonadas de dinero en efectivo, compra fichas para jugar en el casino y, luego de ganar o perder algo de su dinero, vuelve a la caja del establecimiento para entregar las fichas y obtener un cheque. El dinero que comenzó siendo ilegal ha sido íntegramente lavado: el delincuente puede ahora ir a un banco y depositar el cheque, argumentando que se trata de ganancias de un buen día, lleno de suerte, en el casino más cercano.
Aunque claramente se trata de una caricatura, la escena no es del todo irreal. No por casualidad los casinos han sido uno de los blancos favoritos de las autoridades monetarias y judiciales en todos los países en que existen. Pero muchos países han logrado limpiar esos negocios e introducir reglas que impiden el lavado del dinero, lo que reduce sensiblemente la probabilidad de que éstos caigan en manos de esas mafias y sus intereses colaterales. Una buena estructura regulatoria y una supervisión adecuada a través de la presencia inteligente y eficiente de las autoridades, así como una política de concesión de licencias que se guíe por los criterios adecuados y cuide que las empresas concesionarias sean expertas en la operación limpia y legal de los casinos, garantizaría la honorabilidad de estos establecimientos. En este sentido, por lo menos en un plano conceptual, no existiría argumento alguno para impedir la operación de casinos en el país. Sin embargo, dada nuestra historia de concesiones, regulaciones y efectividad en la supervisión gubernamental, las preguntas que los mexicanos nos tenemos que hacer son muy evidentes: ¿habrá la regulación idónea?, ¿la supervisión será eficaz? y ¿las concesiones se otorgarán por mérito?
Una segunda línea de crítica a los casinos tiene su origen en la percepción de que el juego que se practica en esos lugares corrompe y que, por esa razón, deben ser vedados en el territorio nacional. Esta fuente de preocupación no es nueva y los casinos no son su único blanco. Lo misma preocupación existe en torno a diversos programas televisivos, películas pornográficas, múltiples publicaciones y otras manifestaciones que atentan contra el statu quo. A diferencia de la problemática de las mafias y el lavado de dinero, en el tema de la moralidad se enfrentan dos formas muy específicas de concebir al mundo: por un lado, la de quienes creen que debe existir una moral y que todo mundo debe aceptarla y seguir sus lineamientos, y la de quienes creen que tienen derecho a actuar y manifestarse de acuerdo a sus propios valores y principios. Se trata de diferencias filosóficas fundamentales que, simplemente, no se van a resolver. Pero el punto medular en esta discusión se refiere a un tema un tanto distinto: a si el gobierno debe estar facultado para velar por la integridad moral de la sociedad.
La moral y el crimen organizado tienen dinámicas propias que son parte natural de cualquier debate en torno al establecimiento de casinos y toda la parafernalia con que vienen asociados. Pero el debate sobre este tipo de actividad debería centrarse en donde es más vulnerable: en el plano económico. Los argumentos en favor del establecimiento de casinos siempre ignoran los temas morales y criminales para concentrarse en los beneficios económicos. Sostienen que los casinos son imanes naturales del turismo y que generan una gran derrama económica, razón por la cual de autorizarse, se convertirían en una fuente inagotable de ingresos para el país y para las localidades en que operan. La lógica parece impecable.
Pero la experiencia en otros países no ha sido tan exitosa. Si bien es cierto que algunos casinos funcionan de maravilla, emplean a un número importante de gente y atraen turismo, la mayor parte de los experimentos en esta materia es bastante menos buena. El ejemplo que con más frecuencia se utiliza para abogar en favor de los casinos es el de Las Vegas en Estados Unidos. Sin embargo, diversos estudios muestran que Las Vegas es la excepción y no la regla. Se trata de una excepción por tres razones: primero, porque esa ciudad se creó ex profeso para el desarrollo de los casinos y, por lo tanto, no llegaron a sustituir u opacar a ninguna otra actividad económica; segundo, porque los casinos de esa localidad se encuentran tan lejos de cualquier otra cosa, que los turistas gastan todo su dinero en el lugar, generando una gran derrama económica. Esta situación difícilmente se repetiría en caso de que los casinos se instalaran en ciudades previamente existentes. Finalmente, Las Vegas es un ejemplo falaz porque su éxito residió en el monopolio que por décadas detentó en el vecino país. Es cierto que la competencia ha dañado poco a Las Vegas, pero no ha levantado al resto de los casinos que, tratando de copiar el ejemplo, se han creado a diestra y siniestra en Estados Unidos.
La experiencia, sobre todo estadounidense, ha sido mala, esencialmente por dos razones. En primer lugar, porque el supuesto milagro económico que se asocia con los casinos no se ha materializado. Los empleos adicionales que se han creado bajo su amparo han sido muy pocos y típicamente de bajo nivel salarial. Además, por lo general, han substituido a otras fuentes de empleo que han desaparecido como consecuencia del establecimiento de estos negocios. Es decir, el beneficio neto ha sido relativamente pequeño. Quizá más importante, el costo de oportunidad de esos empleos acabó siendo prohibitivo en un sinnúmero de casos: es decir, la existencia de los casinos impidió que se desarrollaran otro tipo de inversiones por ser incompatibles con dicha actividad, lo que disminuyó el beneficio para las comunidades respectivas. Por su parte, los estados norteamericanos que han autorizado la instalación de casinos se han encontrado con que no constituyen una solución mágica. Aunque en algunos casos los casinos han generado beneficios importantes, la inversión requerida por parte de la autoridad ha sido tan grande que ha neutralizado el ingreso fiscal. Por encima de lo anterior, muchos de esos estados acabaron ofreciendo incentivos fiscales a las empresas operadoras de casinos, lo que hizo que éstos proliferaran, reduciendo su rentabilidad y los beneficios con que supuestamente venían asociados.
Pero la experiencia norteamericana también ha sido mala por una segunda razón: las “externalidades negativas”, como dicen los economistas, o las consecuencias no deseadas del establecimiento de los casinos han sido significativas. Algunos costos se elevaron de manera extraordinaria: desde los asociados al entrenamiento y el sueldo de más policías y de toda la estructura judicial y de supervisión, hasta los de mantenimiento de la infraestructura urbana, la limpieza, etcétera. Algunos estudios también incorporan el costo que para la sociedad implica el vicio, la desintegración familiar y demás que con frecuencia surge del juego. Un estudio al respecto concluye con una frase lapidaria: “una vez que se toman en cuenta todos los costos adicionales, es difícil saber quién se beneficia excepto los dueños de los casinos”.
Los costos indirectos –tanto sociales como políticos- de la operación de casinos son muy difíciles de determinar. Cada sociedad tiene distintas perspectivas al respecto: en algunos lugares la existencia de casinos se ha asociado de manera causal con el crecimiento de la criminalidad, esta vez relacionada con jugadores compulsivos que incurren en deudas enormes que no pueden sufragar. En algunos países europeos se ha establecido una correlación entre el juego y la baja productividad, y en todos ha crecido el gasto fiscal para supervisar la operación de los casinos y patrullar las calles aledañas y actividades colaterales.
Aunque es obvio que los costos sociales se elevan con la instalación de casinos, también lo es que una administración juiciosa tanto de la autorización de casinos, como de su operación podría redundar en beneficios, ciertamente marginales, para el país. Pero lo anterior sólo sería válido en la medida en que existiera la estructura regulatoria idónea y eficacia en la supervisión. Dada nuestra experiencia en estos menesteres, la probabilidad de que esta condición se cumpla es irrisoria. Además, lo que la experiencia internacional muestra es que, aun si se descuentan todos los efectos negativos de la instalación de casinos, este tipo de negocios no constituye un instrumento para el desarrollo económico. En este sentido, es imperativo entender a los casinos como negocios para sus dueños y no como panaceas para el desarrollo. La pregunta es si estamos dispuestos a cargar con los costos sociales que esos negocios generan.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org