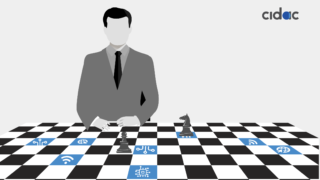A lo largo de la historia, el mundo se ha construido, y casi destruido, como resultado de alianzas, igual sacrosantas que sacrílegas. Las alianzas y coaliciones son la esencia del poder. Las antiguas monarquías procuraban matrimonios políticos que expandieran o afianzaran imperios, en tanto que los parlamentarios modernos construyen coaliciones para poder funcionar. Independientemente del objetivo que se persiga, el mundo se mueve con acuerdos de poder.
México ha sido una excepción a esta regla en las últimas dos décadas. Aunque ha habido mucha más actividad legislativa que en los años anteriores a 1997, el país ha presenciado a una clase política prácticamente incapaz de comprometerse y actuar en función de desafíos medulares, mismos que se han traducido en graves rezagos, sobre todo en materia económica. Ha habido infinidad de reformas relativas a derechos sociales y políticos, pero ninguna relevante en los temas que impiden el tipo de revolución económica que han experimentado nuestros principales competidores a escala global.
La explicación de esta situación es obvia: el pacto priista que permitió décadas de estabilidad en el siglo pasado se vino abajo por la erosión que inexorablemente acompaña al poder y, en no poca medida, por la evolución de la sociedad mexicana en ese mismo periodo. Los acuerdos de los veinte con que nació el abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, eran primitivos, pero empataban el momento post revolucionario. En su esencia, aquellos arreglos entrañaban el respeto al líder “máximo” (y sucesores sexenales), un procedimiento para la sucesión presidencial y un mecanismo para la distribución de los beneficios en función de la lealtad al líder en turno. Aquel pacto se colapsó en los ochenta cuando el partido se divide y desaparecen los instrumentos que hasta ese momento habían cohesionado a la clase política (priista). Las derrotas de 1997 y 2000 no fueron sino puntillas a un sistema que había dejado de funcionar y que, más allá de las nostalgias, no se puede reconstruir.
Desde el fin de los ochenta, el país ha funcionado, mal o bien, en función de la destreza y capacidad de operación política de los individuos que han ocupado la presidencia. Salinas, un político hábil, supo usar los instrumentos del poder, en tanto que sus sucesores no; al mismo tiempo, los resultados de su gestión lo dicen todo: la ausencia de pesos y contrapesos llevó a la violencia política y a una catástrofe financiera. En franco contraste con las décadas previas, el “sistema” -que había permitido la funcionalidad política independientemente de las habilidades del responsable en turno- dejó de funcionar. Nuestra parálisis no es producto de la casualidad.
El problema es, pues, uno de organización y administración del poder. La genialidad del sistema priista consistió en que construyó un mecanismo autoritario pero que, por su naturaleza, hacía las veces de estructura institucional que era percibida como legítima. Lo necesario hoy es una construcción institucional en un entorno competitivo y democrático.
La estructura priista funcionaba en torno al binomio PRI-presidencia que implicaba negociaciones internas con una gran capacidad de implementación. El PRI, como sistema de control político, permitía garantizar que las decisiones a las que se llegaba dentro de ese binomio pudiesen ser instrumentadas. También incorporaba mecanismos disciplinarios que acotaban al menos los peores excesos y abusos por parte de funcionarios, líderes obreros y políticos en general. La consecuencia más evidente de una estructura autoritaria y centralizada como aquella es que nunca permitió la construcción de instituciones funcionales pues éstas hubieran acotado el poder del centro. Esta es la razón de la brutal debilidad histórica de los gobiernos estatales, factor que ha hecho posible que, con el colapso del control central, se hayan constituido réplicas primitivas del viejo sistema a nivel estatal.
¿Cómo cambiar esto? Yo veo tres respuestas: una, la favorita de los nostálgicos del viejo sistema hoy localizados en dos partidos, consistiría en reconstruir los mecanismos de control autoritario para poder recuperar la eficacia del viejo sistema. La segunda implicaría una gran revolución institucional -la llamada reforma política- que procuraría institucionalizar lo existente por la vía legislativa. La tercera tendría por objetivo la construcción institucional pero su planteamiento es procedimental: construir una gran coalición que permita transformar al sistema político en su conjunto. Es importante hacer notar que hay prominentes políticos de todos los partidos abogando por cada una de estas propuestas: este no es un asunto partidista.
En mi opinión, México sólo podrá evolucionar por medio de una construcción institucional. La noción de que se puede reconstruir el viejo sistema es absurda no porque no se pudiera dar un golpe autoritario, sino porque no resolvería nada. Eso nos deja con dos escenarios: el de la buena voluntad de nuestros legisladores en presencia de un efectivo liderazgo presidencial o la construcción de acuerdos previos que hagan posible lo anterior. No hay diferencia de objetivos, sólo de procedimiento.
La noción de un gobierno de coalición no es nueva, pero sí es ajena a los sistemas presidenciales por una razón evidente: mientras que una coalición en un sistema parlamentario obliga a todas las partes a participar so pena de hacer caer al gobierno, en un sistema presidencial los funcionarios son nombrados unilateralmente por el presidente y, por lo tanto, una coalición depende de la disposición del presidente para su permanencia. Este hecho explica la reticencia a participar en el gobierno que en años pasados -desde Zedillo con un procurador panista y Fox sin saber para qué- evidenciaron los otros partidos.
La lógica de un gobierno de coalición es muy clara: incorporar a fuerzas políticas representativas en un gobierno dedicado a la construcción institucional donde todos pierden si cualquiera abandona el carro a medio camino. Sería una respuesta equivalente, si bien tardía, a los Pactos de la Moncloa o a la Concertación chilena. El objetivo no sería mediático sino político: intentar la construcción del nuevo Estado mexicano. En esta era, eso requiere de todos los partidos porque ninguno goza de la representatividad requerida.
Churchill lo dijo muy bien en 1940, cuando tomó las riendas de un gobierno de unidad nacional: “hemos diferido y hemos estado en conflicto pero ahora debemos estar unidos por el bien superior del país”. En nuestro caso por la reconciliación nacional y la transformación del Estado.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org