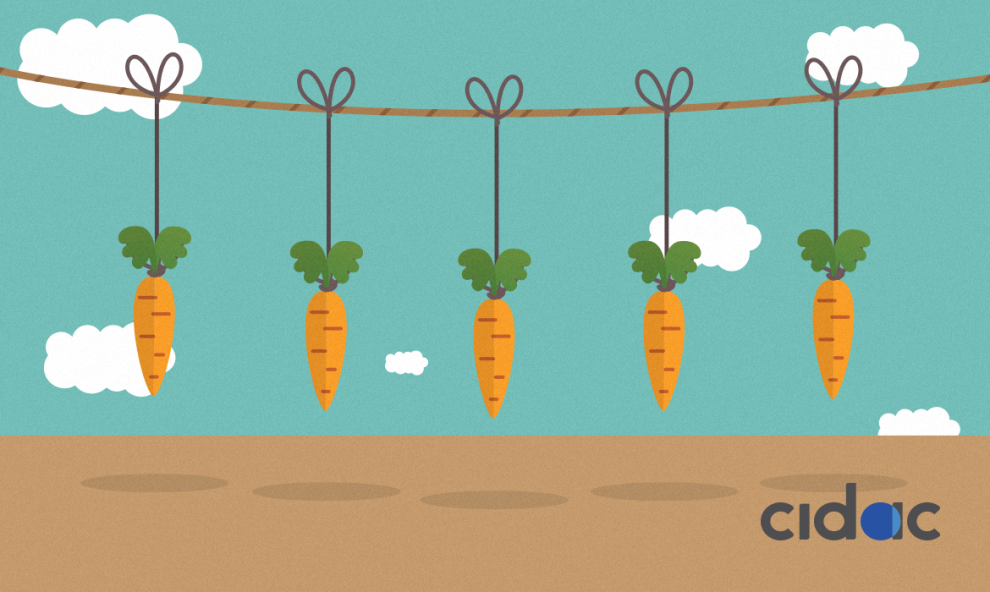En su libro Furor por el orden, Robert Worth analiza y describe el devenir de la llamada Primavera Árabe: las grandes expectativas con que nació, las fuerzas que luego tomaron control, la violencia que se desató, las divisiones que proliferaron y, luego, el colapso, distinto en cada caso, pero casi siempre funesto. El panorama final es uno de desolación pero, sobre todo, de furiosa búsqueda de anclas de orden que permitan sobrevivir. El desorden, la incertidumbre y la violencia acaban desgastándolo todo, al grado de que, como habría dicho Maslow, la gente retorna a lo más elemental.
La gran pregunta para el México de hoy es cómo cambiar, cómo transformar al país sin acabar en el tipo de caos, o autoritarismo, en que concluyó aquella revolución. Un análisis de esta naturaleza fácilmente puede conducir a la claudicación: “mejor no le muevas”. Pero el análisis es necesario para entender qué es lo que tiene que cambiar y cómo lograrlo de la mejor manera. El asunto de la corrupción es particularmente importante en este plano.
En meses recientes, la presión por actuar en materia de corrupción ha venido en ascenso y desde las más diversas trincheras se demanda acción por parte del poder legislativo; el propio presidente Peña planteó el llamado “sistema nacional anti-corrupción”. Los activistas han estado luchando en todos los foros, pero la resistencia a cualquier cambio que se evidenció en el Senado al final de abril hace evidente que se trata de una fibra extraordinariamente sensible. Ahí chocaron activistas con las fuerzas políticas reales y… no avanzó nada. La pregunta pertinente es si la estrategia que se ha seguido hasta la fecha para atacar el problema de la corrupción es el adecuado en el sentido de ser susceptible de modificar la realidad, porque eso es, a final de cuentas, la única medida relevante.
En los países desarrollados, la ley y las instituciones funcionan a partir de la combinación de dos factores: un acuerdo básico, así sea implícito, sobre el reino de la ley y la existencia de mecanismos efectivos para hacerla cumplir. Es el apego a ese conjunto de principios -zanahoria y chicotito- lo que hace que la sociedad funcione. En México nunca tuvimos algo equivalente y, por más que tenemos toneladas de leyes, no existe esa combinación clave de acuerdo básico y cumplimiento.
México logró su estabilidad en el siglo XX a través del orden priista, cuya esencia consistía en el intercambio de disciplina y lealtad al sistema a cambio de la promesa de acceso al poder y a la corrupción. Estos factores, promesa y acceso, le dieron coherencia y viabilidad al sistema político. De esta forma, el cemento que mantuvo unido al sistema político postrevolucionario fue ese intercambio, donde la corrupción jugó un papel primordial en la estabilidad del país.
Por algún tiempo, las vastas estructuras autoritarias de aquella era fueron sumamente efectivas en hacer valer las lealtades y la paz; sin embargo, el exitoso desempeño del país a lo largo del tiempo fue mermando esas fortalezas hasta que las estructuras colapsaron. Desde esta perspectiva, la reforma electoral de 1996 es sumamente reveladora porque en lugar de cambiar la realidad del poder, incorporó a los dos partidos políticos de oposición más grandes al sistema de privilegios y corrupción. Es decir, se preservó el viejo sistema y su instrumento de cohesión (la corrupción), ahora incorporando a las oposiciones. El sistema no se abrió, sólo amplió el espectro de la corrupción.
Visto así el panorama, la pregunta es cómo atacar la corrupción sin llevar al colapso del sistema político en su conjunto: qué y cómo reemplazar a la corrupción como el cemento que preserva la estabilidad del sistema político, cada día está más soportado con alfileres que con cemento. Eliminar la corrupción de la noche a la mañana, suponiendo que eso fuera posible, sin substituir su función estabilizadora podría fácilmente conducir a brotes de inestabilidad y violencia; por su parte, preservar el sistema de corrupción institucionalizada no haría sino continuar mermando todo sentido de orden, eliminando lo poco que queda de legitimidad del sistema. Más que acabar con la corrupción, la clave reside en cómo substituir su función a través de procesos institucionales o, dicho de otra manera, sumando en lugar de confrontando.
Si la corrupción no es meramente un proceso de enriquecimiento por parte de quienes ostentan poder político y/o controlan goznes clave en la toma de decisiones para la asignación de proyectos públicos, sino un mecanismo de estabilización política, la solución no puede radicar en una mera confesión unilateral de parte porque eso eliminaría el incentivo a mantener la lealtad al sistema. Por supuesto, es evidente que la corrupción trasciende con mucho los niveles hipotéticamente requeridos para que un actor político mantenga su lealtad; sin embargo, nadie sabe cuáles son esos límites y, por consiguiente, sin un mecanismo de substitución, sólo quienes ya hayan acumulado vastas fortunas serían susceptibles, en teoría, de aceptar un cambio de sistema.
Yo no tengo la solución a este acertijo, pero es obvio lo que el nuevo intercambio tendría que incorporar: pintar una raya respecto al pasado (con alguna contraprestación relativamente nominal), incluir a todos los mexicanos (no sólo a los políticos) y venir acompañado de un mecanismo creíble y permanente de persecución de la más mínima violación en el futuro. La alternativa bien podría ser volver a los alzamientos de antaño.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org