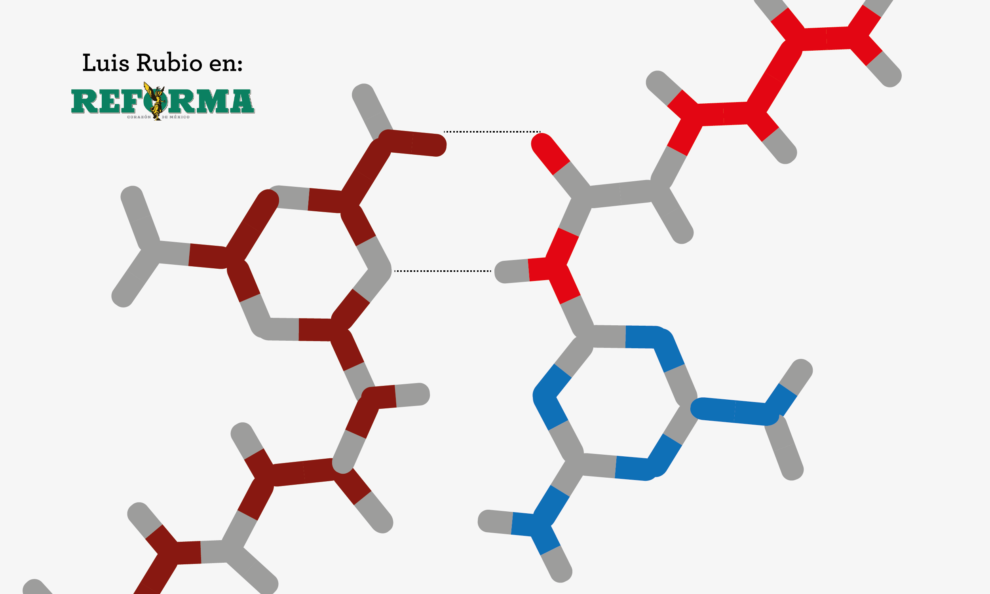Desde su Independencia, México ha gozado de dos periodos de elevado crecimiento con estabilidad político social: el porfiriato y las décadas del PRI duro, entre los cuarenta y el fin de los sesenta. El común denominador fue la centralización del poder y el control vertical que el presidente ejercía desde arriba. Ambas eras fueron exitosas por un rato, pero las dos se colapsaron, cada una por sus propias razones y circunstancias. Pero el recuerdo del periodo exitoso de cada una de ellas dejó una estela de memorias, mitos y nostalgias a las que generaciones posteriores se referían con añoranza. El momento actual no es distinto.
El electorado no fue tímido en su juicio sobre las pasadas décadas: el mandato que recibió el hoy presidente electo es avasallador y entraña un mensaje transparente y trascendente. La ciudadanía, que por dos décadas optó por presidencias más débiles a través de gobiernos divididos, ahora le otorgó un mandato claro y contundente al futuro presidente López Obrador. La pregunta es qué hacer con ese mandado.
Por supuesto, AMLO tiene una idea clara de lo que quiere hacer y todos sus planteamientos y movimientos a la fecha conducen a la construcción de un andamiaje de control que busca reconstruir la presidencia fuerte de los sesenta para ejercer una plena rectoría sobre los asuntos generales, especialmente sobre la economía. La mirada sobre los sesenta tiene sentido: fue entonces cuando aquel sistema alcanzó su punto más álgido de conducción económica, combinando la inversión en infraestructura organizada desde el gobierno, con la capacidad productiva de la inversión privada. Fue entonces cuando se cocinaron proyectos como Cancún, se electrificó el sureste del país y se construyeron varias de las principales carreteras que hasta hace no mucho eran las únicas con que se contaba. El punto nodal era que, aunque había corrupción, la capacidad para concentrar fuerzas y recursos era enorme.
El recuerdo de esa era, como la del porfiriato medio siglo antes, constituye un enorme atractivo para un gobierno que se propone cambiar la dirección del desarrollo del país; tanto así que, en esa concepción, no fue muy distinta la intención del gobierno que ahora está a punto de concluir su mandato. Pero es importante reconocer que esas dos eras de elevado crecimiento con estabilidad terminaron mal porque fueron incapaces de resolver las contradicciones inherentes a su propia fortaleza.
El caso del porfiriato es evidente por el simple hecho de que aquel sistema estaba indisolublemente ligado a la persona del presidente y siguió su ciclo natural de vida. El porfiriato nació y terminó con Porfirio Díaz porque no hubo mecanismo -ni disposición- para construir una sucesión pacífica y, dado que ninguna persona es permanente, tanto el ascenso como el declive fueron marcados por la biografía del personaje. Las contradicciones entre las necesidades del país y las limitaciones de la persona se exacerbaron: el resultado fue la Revolución Mexicana.
La era del PRI duro concluyó por razones distintas. En algún sentido, como argumentó Roger Hansen, el PRI no fue otra cosa sino el porfiriato institucionalizado. Aquel sistema no terminó por el desgaste de una persona, sino por la cerrazón que inevitablemente acompaña -y caracteriza- al control centralizado. El ciclo comienza con todas las virtudes de ideas nuevas, expectativas positivas, buena disposición y la promesa de, ahora sí, resolver los problemas medulares del país, pero luego el poder se concentra, la otrora apertura desaparece y los vicios y excesos de las personas en el poder dominan el panorama. El éxito del crecimiento genera nuevas fuentes de poder; necesidades que no son tolerables para quien controla; e, inexorablemente, desafíos explícitos o implícitos al sistema, como ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968.
El fin del sistema priista no fue tan estruendoso como el del porfiriato, pero fue igualmente catastrófico porque inauguró la era de crisis financieras -1976, 1982, 1995- que empobrecieron a la población y destruyeron a la incipiente clase media una y otra vez. Todas las virtudes de la era priista se vinieron abajo al tratar de satisfacer, de manera artificial, a todas las bases y clientelas del sistema, provocando la hecatombe que, bien a bien, y a pesar de tantas reformas necesarias, no ha concluido.
En este contexto, no es ociosa la pregunta de centralizar y controlar ¿para qué? Centralizar el poder para evitar la dispersión y mal uso de los recursos públicos, enfocar el gasto y controlar a actores como los gobernadores que, de manera natural, tienen una propensión centrífuga, tiene todo el sentido del mundo. Aunque un esquema como éste entraña riesgos (porque se concentran las decisiones), los beneficios de mayores logros son evidentes. El problema es, como ocurrió en los sesenta y setenta, un esquema así no es sostenible ni duradero.
La alternativa sería utilizar el enorme mandato y la concentración de poder para crear instituciones que le den una nueva vida al país, un nuevo sistema político que haga permanente el círculo virtuoso. Sólo una estructura institucional flexible evitaría excesos autoritarios y permitiría trascender al próximo gobierno.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org