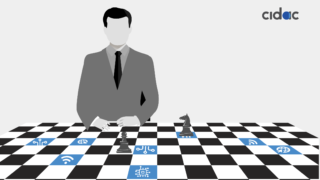El gran problema del actual gobierno no reside en lo que hace, sino en que nadie sabe a dónde quiere ir. El resultado es confusión permanente para la mayoría de la población y una oportunidad tras otra para quienes lucran del escándalo. Razones para armar borlote no faltan, pues el país está lleno de problemas y de personas, partidos y grupos interesados en explotarlas para llevar agua a su molino. En su esencia, el problema no reside en lo que haga o deje de hacer el gobierno, sino en la falta de claridad que se percibe en sus acciones -y en el rumbo adoptado en general-, lo que propicia que cualquier oportunidad se convierta en un punto de contención. Es decir, ante la percepción de falta absoluta de sentido de dirección y de asignación de prioridades, todos los temas se vuelven estratégicos y, por lo tanto, sujetos de conflicto.
Por donde uno le busque, este gobierno parece no poder dejar de meterse en dificultades. Antes eran los deudores y más recientemente fue la certificación del gobierno estadounidense. Un día es la economía, el siguiente son las drogas. Por fin pasan unos cuantos días de calma relativa entre la sociedad para terminar con un incendio político por la presencia del presidente en un acto partidista. La mayor parte de los puntos de contención y momentos de conflicto no son particularmente relevantes o trascendentes. Todo mundo sabe que, por ejemplo, el presidente tiene todo el derecho de presentarse en la convención del PRI en que van a ser ratificadas las candidaturas de sus contingentes y de animar a todos y cada uno de los agracidados. Es igualmente evidente que no hubo nada de ilegal en el hecho de que, luego de dos años de negociaciones, el PRI decidiera aprobar la reforma electoral por sí mismo, rompiendo el consenso que se había alcanzado entre los tres principales partidos y que había hecho posible la unanimidad en las reformas constitucionales previas.
El hecho de que haya habido una súbita erupción política en ambas instancias nada tiene que ver con la legalidad o ilegalidad de las mismas. Este tema jamás ha sido de particular importancia en el sistema político en su conjunto. En todo caso, lo relevante en ambos ejemplos poco tuvo que ver con la legalidad y todo con el simbolismo.
Con la decisión del PRI de abandonar el consenso que hasta ese momento había caracterizado a las negociaciones y acciones legislativas en materia electoral se perdió el simbolismo de un acuerdo unánime al cual todo mundo pudiese referirse en el futuro para mantener el proceso caminando. Si uno revisa el Pacto de la Moncloa en España, acuerdo que dio forma a la transición política de ese país, lo evidente y trascendente no fue el que todos estuviesen absolutamente de acuerdo en el contenido, sino en que todos reconocieron el valor del simbolismo. Lo importante era crear un hecho político que sirviera de mojonera cuando se entrara en problemas, como eventualmente ocurrió. Cuando la intentona de golpe, la incipiente democracia española tenía un punto de referencia común al que todos se podían referir. El gobierno actual en México y su partido no hicieron nada ilegal, pero sí fueron incapaces de comprender la importancia que para todas las partes hubiera tenido la unanimidad como símbolo de compromiso.
La presencia del presidente en un acto partidista ha sido convertida en un punto de inflexión de la política mexicana por la misma razón. Otra vez, es evidente que el presidente tiene todo el derecho de apoyar a su partido y de crear los símbolos que a él le parezcan prudentes, como fue, en este caso, el presentarse como el primer priísta en un acto de su partido. Los críticos aprovechan la oportunidad a sabiendas de que no hay nada de ilegal en el hecho. Tampoco es necesariamente imprudencia. El que la presencia del presidente ante un foro partidista cause un terremoto político demuestra que lo único que los diversos actores de la política mexicana esperan es la oportunidad para crear la explosión.
Ese es el tema de fondo. Las oportunidades parecen presentarse literalmente cada minuto. Se presentan porque no hay un sentido de dirección que la sociedad mexicana comparta. En ese contexto, cualquier momento, cualquier tema, cualquier altibajo es una oportunidad sensacional para elevar la temperatura política. La culpa de esto es del gobierno. Por supuesto que el gobierno no causa todos los problemas ni es responsable de todo lo que va bien o mal en la economía o en la política. De lo que sí es responsable es de que el mexicano común y corriente no tenga la menor idea de a dónde quiere llegar. Los especialistas pueden seguir los discursos gubernamentales y analizar la legislación que es enviada al congreso. Pero el restante 99.9% de los mexicanos sólo ve la nota amarilla (y, de manera inevitable, la nota roja) en el periódico de, literalmente, cada mañana. Para todos esos mexicanos la característica de este gobierno son los bandazos y la falta de rumbo.
La ironía del momento actual es que este es quizá el gobierno que más claridad tiene respecto a sus objetivos y acciones de nuestra historia reciente. Tiene pocos programas y unos cuantos objetivos muy claros y muy específicos. Lo que no tiene es capacidad de comunicación y liderazgo. El que cuente con claridad de rumbo le permite avanzar. El que nadie entienda cuál es ese rumbo le lleva a enfrentar un conflicto tras otro. No hay tema malo para armar escándalo porque nadie sabe cuál es el tema bueno. Ese no es un problema del que arma escándalo, sino del que no puede o sabe comunicar sus objetivos o derroteros.
La comunicación es por lo menos tan importante como los objetivos, pues su ausencia provoca lo que vemos de manera cotidiana: el gobierno concibe algún programa y éste es rechazado por todos los grupos de interés antes de que haya tenido siquiera la oportunidad de presentarse en público. Un buen ejemplo de ello fue el programa que se diseñó para luchar contra la pobreza. Se trataba de un intento innovador para atacar el problema más serio y profundo que enfrenta el país. El enfoque podía ser bueno o malo, viable o no. Pero, ante la incapacidad gubernamental de presentarlo, comunicarlo efectivamente y defenderlo, los interesados en que el programa fracasara no tuvieron más que ponerle una etiqueta capciosa, “pobremático”, para socavarle toda posible credibilidad. A pesar de los enormes recursos potenciales de que dispone el gobierno, los que supieron comunicar su mensaje fueron los interesados en su fracaso.
Cuando no hay objetivo claro y definido que compartan gobierno y población, cualquier coyuntura se torna en un punto de contención estratégica. La oposición a los programas gubernamentales es multifacética, pues éstos afectan a un sinnúmero de intereses en toda la sociedad. Cada uno de esos intereses va a hacer lo posible por desarticular el programa o la parte del programa del gobierno que le afecta; en conjunto, todos esos intereses han venido destruyendo uno a uno la mayoría de los programas del gobierno. Cada uno de esos intereses ha logrado convertir en estratégica la más simple e irrelevante coyuntura. El gobierno ha sido excepcionalmente incompetente en resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía en la vida cotidiana, como lo atestigua la inseguridad que sufre en su persona o propiedades. Pero, al final del día, es quizá su incapacidad de comunicar sus objetivos y de convencer a la población de la bondad de los mismos lo que ha provocado los desafíos a su legitimidad y, por lo tanto, el clima de incredulidad e incertidumbre en que vivimos.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org