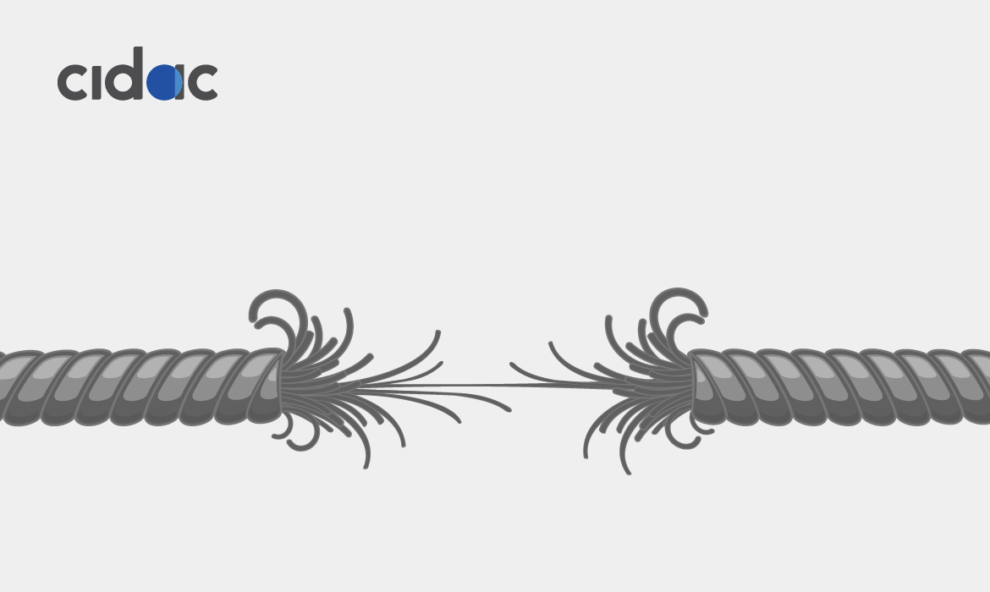Ensombrecedor panorama el que presentaron los padres y deudos de miles de desaparecidos en la avenida Reforma hace algunas semanas. Una infinidad de cruces lucía en ambos lados de la avenida, cada una representando a personas cuyos parientes -hijos, padres, hermanos- un buen día no regresaron. Nadie sabe si los mató una banda de criminales, si los reclutaron los narcos o los detuvo la policía. Caminar esas cuatro larguísimas cuadras de Reforma me hizo recordar crímenes de lesa humanidad en la segunda guerra mundial, Ruanda, Camboya, Argentina y otros que nunca debieron existir: guerras, gobiernos torturadores o ausencia total de autoridad. Ningún suceso ilustra mejor nuestra realidad que el de las desapariciones porque quien era responsable no actuó o, peor, se coludió con los asesinos.
La procesión no fue algo inocente. La carga política y, en este momento, electoral es más que evidente: lo fácil es culpar a la administración -a la actual o la anterior- pero la realidad es que el país viene experimentando una acelerada disminución del gobierno en lo que de verdad cuenta, en la razón de ser del Estado mismo: la protección a la ciudadanía. Una manifestación de esa naturaleza en este momento fue obviamente diseñada para desacreditar a los candidatos del PRI y PAN respectivamente, pero eso no cambia el hecho que, como gobierno, el mexicano le ha fallado a la población y esto no es de ahora.
De la negligencia no se salva nadie: presidentes, gobernadores, alcaldes y jefes de gobierno en el DF son igualmente responsables de su inacción, cuando no de su complicidad. Uno puede estar en desacuerdo con la estrategia que diseñó Felipe Calderón (y que, de facto, aunque a regañadientes, ha seguido Peña Nieto), pero nadie le puede regatear el mérito de reconocer que un gobierno no puede permanecer impávido frente a la masacre que sufre la sociedad. López Obrador criticó la estrategia en su momento con la frase “para qué le pegaron al avispero,” sugiriendo que la pasividad -es decir, el statu quo- es una mejor forma de conducir los asuntos de Estado.
De ganar las elecciones, AMLO se encontraría con un panorama muy distinto al que ha venido prometiendo. La realidad de la criminalidad no desaparece por el hecho de que un gobierno proponga negociar con los narcos, por dos razones muy evidentes: en primer lugar, el problema de fondo no es la criminalidad misma, sino la falta de gobierno, la ausencia de autoridad. El gobierno mexicano lleva décadas enquistándose y evadiendo sus responsabilidades más elementales: en lugar de modernizarse y reformarse en forma paralela a la transformación demográfica, industrial, política y de seguridad que ha experimentado el país, la clase política -toda y a todos los niveles y partidos- permaneció imperturbada, como si el evidente deterioro fuese rutinario. De esta forma, pasamos de un sistema político muy poderoso y centralizado a una descentralización sin estructura, recursos o responsabilidades. De haberse reformado el gobierno, no habría crisis de seguridad. Así, la noción de que un nuevo presidente, por el hecho de asumir el cargo, cambia esa realidad habla por sí misma.
En segundo lugar, las bandas de narcos y criminales están envueltos una disputa territorial a muerte que ignora y trasciende a las autoridades formales, cuando no las corrompe o subyuga. El gobierno no puede negociar con las bandas, pero sí debe desarrollar la capacidad de imponerle reglas y límites tan estrechos como sea su capacidad de hacerlas valer.
El caso de Ayotzinapa es por demás revelador. Ahí la autoridad local estaba coludida con los narcos y fue claramente responsable de lo que ocurrió. La única razón por la cual el gobierno del presidente Peña acabó siendo responsabilizado fue por su arrogancia: pretender controlarlo todo lo hizo responsable de todo.
En los desaparecidos se puede observar la medida de la impunidad que caracteriza al país. Es fácil culpar a malhechores, evasores de impuestos o simuladores de tal o cual acto delictuoso, pero el verdadero ausente es el gobierno, cuya autoridad desapareció cuando dejó de cumplir sus funciones más elementales, comenzando por la de proteger a la ciudadanía.
Cuando el próximo gobierno asuma el poder tendrá que encontrar la forma de responderle a la ciudadanía porque si algo resulta claro del actual proceso electoral es que hemos rebasado el límite de la tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
Un día, caminando en una enorme arteria urbana en Seúl observé la medida de la autoridad: la avenida, de ocho carriles, se encontraba saturada de camiones, coches y motocicletas avanzando a toda velocidad, generando un gran bullicio. De pronto, saliendo de una callecita de un solo carril, vi a un niño de no más de cuatro o cinco años saliendo disparado en su bicicleta para cruzar la avenida sin parar ni voltear. La luz verde le daba el derecho de paso y no titubeó. Sus padres evidentemente confían en la autoridad y le permiten al niño cruzar sin resquemor.
Ahí estaba la autoridad, no en la forma de una persona, sino en las reglas del juego que todos esos camiones cumplen en forma estricta y sin chistar. Ese es un gobierno que funciona y cumple su deber. El día en que lleguemos a eso habrá desaparecido la impunidad.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org