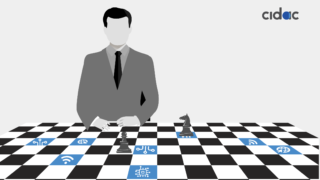La reciente elección mostró las dos caras de nuestro futuro: las oportunidades que genera un proceso institucional que goza de credibilidad, pero también la profunda debilidad institucional que caracteriza al país y que conlleva la enorme posibilidad de generar movimientos pendulares en todos los ámbitos. De hecho, nuestra historia política moderna es una de bandazos en la política gubernamental. La pregunta hoy es si predominará la construcción institucional que yace detrás de la reforma electoral que amparó a la reciente elección o si volverá esa otra, menos encomiable, tradición de los bandazos, la impunidad, el autoritarismo y la intolerancia. Ambos escenarios son igualmente posibles.
La reforma electoral constituyó un enorme paso hacia adelante. Si bien nadie puede ignorar algunas potenciales anomalías, algunas reales y otras figuradas (como en Campeche) en los días que siguieron a la elección, es claro que los comicios representaron un avance dramático respecto al pasado. También es evidente que mucho de la legitimidad de que gozó la elección fue en gran medida, producto de la existencia de voluntad política para reconocer los triunfos que llegaran a tener partidos distintos al PRI. De no haber ganado el PRD la ciudad de México y el PAN dos importantes estados, los conflictos post-electorales hubieran sido inmanejables, independientemente de lo que los partidos hubiesen logrado en las urnas. Este es un reflejo de la profunda debilidad de las instituciones que tenemos.
En el viejo sistema político era imposible fortalecer a las instituciones, pues éstas no existían como tales, sino como mera representación del presidente de la república. Todo en el viejo sistema giraba en torno al presidente: el organigrama formal del gobierno tenía semejanza al de otros países con sistema presidencial, pero todos los mexicanos sabíamos que poderes como el legislativo y el judicial eran meros instrumentos de acción del presidente o de negociación con él. El poder recaía sobre el individuo, quien contaba con enormes recursos, de todo tipo, para hacer valer su voluntad. En ese mundo, nadie, al menos en el gobierno y en el Estado en general, podía ser independiente o autónomo, pues todo dependía del presidente y, en última instancia, todos le rendían cuentas a él. Como diría Cosío Villegas, la magia de ese sistema cuasi-dictatorial residía en que el reino era temporal y no hereditario.
Los resultados electorales del seis de julio crean una nueva realidad política que, además, el presidente ha hecho suya. En ausencia de una mayoría absoluta del PRI en el Congreso, la imposición flagrante se vuelve imposible. Los tecnócratas ya no podrán controlar la aprobación o desaprobación de las iniciativas de ley que se presenten, ni los términos en que esto se realiza. Ahora sus habilidades van a tener que incluir la de negociar, con frecuencia con personas que no tienen los mismos conocimientos técnicos, pero cuya legitimidad proviene de haber tenido mejor capacidad de convencer al electorado. Se trata de dos mundos radicalmente distintos que tendrán que aprender a convivir y a entenderse, para bien del país. La división de poderes entraña el enorme beneficio potencial de generar pesos y contrapesos, del tipo que buena falta nos hace a los mexicanos, acostumbrados más a la impunidad del funcionario público y a la imposición de la burocracia que a ser representados por los gobernantes en calidad de ciudadanos en lugar de súbitos. Pero un Congreso dividido, dada nuestra historia, también puede venir acompañado de recriminaciones viscerales, odios irredentos y una total incapacidad de comunicación entre los partidos presentes en ese foro, lo que podría llevarnos a una espiral de crisis interminables.
La duda en este momento es si los partidos van a tener la capacidad de dejar atrás el pasado para comenzar a construir un futuro mejor. Puesto en otros términos, los tres partidos principales tienen ahora la opción de hacer tabla rasa del pasado y dedicarse a construir los cimientos de un nuevo sistema político, fundamentado en reglas escritas y definidas, leyes que se acatan y un sistema de gobierno que las hace cumplir. La alternativa para los partidos sería la de dejarse ganar por los rencores que dominan a la mayor parte de los integrantes de las tres principales fuerzas políticas y dedicarse a buscar el momento de la revancha. La motivación de muchos de los miembros del PRD es de venganza por lo que ellos creen que ocurrió en 1988 y, en términos más generales, por las reformas que ha sufrido la economía desde mediados de los ochenta y que, a su modo de ver, son antipatrióticas. Su comportamiento donde han perdido así lo evidencia. Los miembros del PAN guardan un tipo de rencillas muy distintos. Para muchos de ellos, destruir al sistema priísta es una motivación mucho más trascendente que la de construir algo mejor. Si bien ese partido ha colaborado, esencialmente en el plano legislativo, con las reformas económicas, muchas de sus acciones están motivadas más por las vísceras que por la política. De los priístas no hay mucho que hablar en tanto que la mayoría de ellos sigue pensando que tiene el derecho exclusivo de orientar el destino del país y que no hay nadie mejor que ellos para hacerlo. Su actitud has sido tradicionalmente excluyente y su capacidad de negociación comienza y termina con sus intereses y privilegios particulares.
Puesto en otros términos, todos los partidos tienen profundas razones para dedicarse a destruir no sólo la oportunidad que los resultados electorales crearon, sino las pocas cosas que van extraordinariamente bien en el país. Si todos los partidos se aferran a sus convicciones y motivaciones más mezquinas, los bandazos políticos y económicos van a dominar al país. Si, por otra parte, los partidos se dedican a aprovechar la oportunidad y a demostrar que los pesos y contrapesos son un instrumento de desarrollo nacional, las posibilidades de construcción institucional van a ser virtualmente infinitas. Parte de la respuesta a este dilema va a tener que venir de la combinación de lo que los propios partidos y el gobierno federal hagan. El gobierno puede proveer incentivos para la negociación, así como plantear la necesidad de establecer límites a la modificación de los programas, sobre todo en el ámbito económico, que comienzan a rendir frutos. Por su parte, los partidos pueden negociar la alteración de algunas de las características de los programas económicos que más agravian a sus votantes. No existe mayor latitud en el modelo de desarrollo, pero existen muchas posibilidades de alterar sus instrumentos para satisfacer a todos. Es decir, es perfectamente factible llegar a establecer marcos de negociación que satisfagan tanto las necesidades y prioridades del desarrollo económico en esta época del mundo en que los gobiernos realmente tienen muy poca latitud de movimiento, como las demandas de la ciudadanía que no comparte algunos aspectos específicos de la política económica. Ambas no son necesariamente excluyentes.
Pero el punto de fondo no es el de la negociación de un presupuesto, sino el de la capacidad de los políticos de todos los partidos de remontar sus motivaciones más primitivas e irracionales. Mucho de ello va a depender de la capacidad de aprendizaje de cada diputado y senador en lo individual, por lo cual temas como el de la profesionalización de la clase política (de todos los partidos), quizá a través de la reelección, deben adquirir la urgencia que los tiempos ameritan. Lo que desde una perspectiva ciudadana ya no es aceptable es que, ahora que el viejo estilo presidencialista ya no tiene sustento de poder real, sigamos viviendo sin instituciones autónomas e independientes, así como sin un estado de derecho al que todos estemos igualmente sujetos.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org