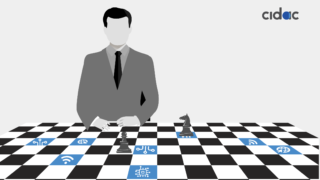Lo importante para prácticamente la totalidad de los mexicanos es menos quién gane la próxima elección presidencial que el avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de ingresos y una mejor calidad de vida. El debate más serio e importante en esta materia se ha estado concentrando en el tema más obvio, el del salario, que no por ello es el correcto. No hay la menor duda que los salarios en el país son sumamente bajos en términos nominales, pero la solución al problema del ingreso no radica en elevar los salarios por decreto, lo que llevaría a una inflación incontenible, sino en transformar el paradigma de desarrollo, tema que incluye, mínimamente, a la productividad, a la desigualdad y a los ingresos fiscales del gobierno.
A la fecha, un gobierno tras otro ha identificado desarrollo con crecimiento económico. Más de lo segundo, parecen suponer los gobernantes, nos llevará al desarrollo, estadio generalmente identificado con una mayor riqueza y una mejor calidad de vida. Sin embargo, es poco lo que hemos hecho para avanzar en esa dirección. De hecho, aunque quizá en forma inconsciente, la estrategia de desarrollo seguida en los últimos años se sustenta, en su esencia, en la permanencia de salarios bajos. Se busca atraer inversión a través de salarios bajos; se busca hacer competitiva a la industria por la vía de salarios bajos y se busca exportar aprovechando el bajo costo de la mano de obra. Esta estrategia podrá ser efectiva para alcanzar ciertos fines legítimos de corto plazo, pero ciertamente es insuficiente para avanzar el desarrollo del país.
Dada nuestra realidad social, es absolutamente lógico que los últimos gobiernos hayan concebido una política de salarios bajos como una estrategia de acceso a los mercados de inversión y de exportación. A final de cuentas, es mucho mejor atraer inversión, generar exportaciones y crear empleos utilizando la ventaja que otorga el costo del trabajo, que no materializarlas del todo. Sin embargo, esa estrategia entraña el enorme riesgo de preservar el círculo vicioso de bajos salarios, desigualdad y expectativas insatisfechas. Es decir, no hay nada de malo en haber utilizado a los bajos salarios como anzuelo para atraer nuevas inversiones y empleos, pero debemos diseñar una estrategia de largo plazo para que, en el tiempo, podamos romper con ese círculo vicioso y, sobre todo, con la noción de que el problema se va a resolver solo.
Con una población caracterizada por niveles tan pobres de educación como la mexicana, es inevitable que los bajos salarios sean una de nuestras pocas armas para competir en un mundo que se integra con tanta rapidez. El problema es que si persistimos en esa idea jamás vamos a cambiar la realidad. La única manera de alterar la tendencia que hoy determina los salarios bajos es elevando la productividad. El economista Paul Krugman escribió hace algunos años que “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”. Para Krugman, la capacidad de un país de mejorar sus niveles de vida en el tiempo depende, casi absolutamente, de su habilidad para elevar la producción por trabajador. Por ello, en lugar de preguntarnos sobre los ingresos, deberíamos enfocar todas nuestras baterías a los factores que permiten elevar la productividad para, con ello, transformar la realidad social del país. Es decir, tenemos que empezar a dilucidar qué es lo que nos va a permitir generar las condiciones para elevar los niveles de productividad en el largo plazo y, como consecuencia, incrementar también los niveles de ingresos. Ahí tenemos un gran desafío, pues en la actualidad no están empatadas las estrategias de educación, de infraestructura y de desarrollo económico en general con la construcción de una sociedad rica y pudiente. Peor, si no comenzamos a articular un paradigma que vincule a todos estos factores, vamos a preservar un esquema de desarrollo a todas luces indeseable, por más que sea necesario, inevitable o útil en forma temporal.
La productividad es la condición elemental que permite que un país genere riqueza; es lo que determina el número de empleos que se pueden crear y los ingresos que la población puede obtener. Desde una perspectiva estrictamente económica, dejando a un lado temas vitales como los relativos a la estabilidad política y cambiaria y al Estado de derecho, no hay nada más importante que la productividad de una economía cuando se habla de la estrategia de desarrollo. Si la estrategia gubernamental no va orientada a crear condiciones para que se eleve la productividad, la economía no puede prosperar en el largo plazo. Aunque las empresas pueden hacer mucho para elevar la productividad de sus procesos -y los logros en este rubro son espectaculares en los últimos años-, el crecimiento de la productividad de un país depende de mucho más que las acciones de la propias empresas; depende de la estrategia general de desarrollo nacional. Buena parte de la explicación de la crisis estructural que en los últimos años sufrieron muchos de los países asiáticos, que por décadas parecieron ofrecer la receta al Nirvana, reside precisamente en el reducido crecimiento de la productividad de sus economías.
La productividad es un tema central del desarrollo y tiene que convertirse en una prioridad nacional, promovida por el gobierno como tema rector de su política económica. Una estrategia de desarrollo así concebida, permitiría diseñar una estrategia educativa congruente e involucrar al magisterio en el proyecto mismo de transformación; avanzar la lucha contra la pobreza de una manera mucho más rápida a partir de programas tan visionarios como el Progresa; situar a la competencia como el eje fundamental de la interacción entre los diversos agentes de la producción; vincular a los empresarios perdedores, así como a los nuevos, con los grandes exportadores para ampliar el mercado interno y acelerar la recuperación de la demanda interna; y, en general, darle un sentido de dirección al desarrollo del país. Aunque bien puede existir un programa gubernamental para avanzar hacia el desarrollo del país, es más que evidente que el país carece de brújula desde hace años por el mero hecho de que la población no se siente parte integral del proyecto gubernamental, lo que la lleva a sentirse víctima de las políticas que éste instrumenta. Sin la población a bordo del proyecto, el desarrollo es simplemente impensable e imposible. Una estrategia orientada a involucrar a todo mundo en la lucha por la productividad, como medio para transformar a la sociedad en su conjunto, no podría más que convertirse en un foco de convergencia.
La desigualdad, ese subproducto de nuestros fracasos históricos por lograr un verdadero desarrollo, va directamente de la mano del tema de la productividad. El tema de la desigualdad consume a las sociedades, las divide y les imposibilita prosperar. La visión simplista del tema de la desigualdad es que hay que redistribuir la riqueza. Sin embargo, cualquier intento de avanzar en esa dirección, como lo hemos visto una y otra vez en la historia, acaba con una distribución de la pobreza y no al revés. El tema de la desigualdad no implica quitarles a unos para darles a otros, sino el concebir una estrategia de desarrollo a nivel nacional que contemple la posibilidad, a través del aumento de la productividad, de ir disminuyendo esa desigualdad para crear un entorno de estabilidad en lo político y un mercado interno que permita a la economía crecer de manera sostenida y sostenible en el largo plazo. Acabar con la desigualdad extrema también implica, como precondición, romper con los obstáculos políticos al desarrollo, como aquél que preserva una educación primitiva como mecanismo de control político.
Ningún gobierno puede decretar la elevación de los salarios, el incremento de la productividad o la disminución de la desigualdad. Todos estos factores resultan del conjunto de estrategias y acciones que un gobierno emprende para hacer posible que la población se desarrolle y prospere. El gobierno tiene que promover cambios en todos estos rubros, pero enfrenta restricciones: además de sus propias limitaciones e incompetencias, el gobierno ha sido incapaz de promover una transformación profunda de la economía mexicana y, sobre todo, del ingreso de los mexicanos, porque sus recursos son irrisorios en términos relativos. Evidentemente, para poder promover el desarrollo, un gobierno debe de tener muy clara la brújula que lo orienta y una gran capacidad para movilizar a todo su aparato en esa dirección, factores en los que nuestro gobierno ciertamente no destaca. Sin embargo, es igualmente evidente que ningún gobierno puede promover el desarrollo si no cuenta con una base de recursos que le permita mejorar la infraestructura y elevar la calidad de la educación, por citar los dos ejemplos más obvios.
Lo más importante y trascendente de toda estrategia de desarrollo es algo que con frecuencia olvidan los gobernantes. Lo central del desarrollo no reside en números abstractos e ininteligibles de ingresos per cápita o índices de Gini, sino en el ingreso de la población y la calidad de vida que ésta logra. En la actualidad, no es realista esperar una mejoría substancial en cualquiera de estos indicadores, en buena medida porque la productividad de la economía mexicana en su conjunto sigue siendo demasiado baja. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos hacia la productividad como razón de ser de la estrategia de desarrollo. Sin ello, acabaremos preservando una realidad de la que nadie puede sentirse orgulloso, por más que haya una infinidad de razones específicas para estarlo.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org