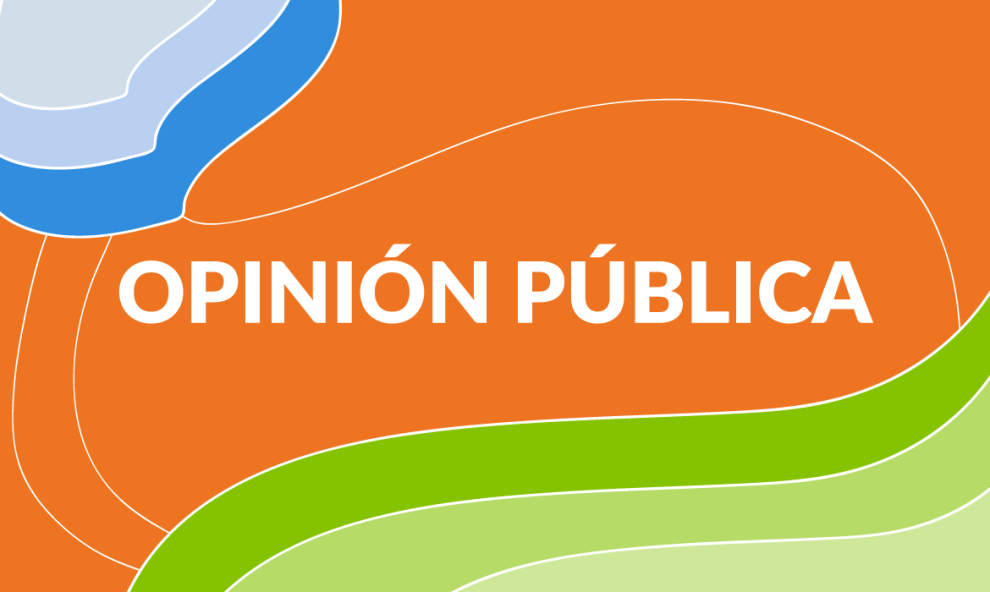México lleva más de 200 años como nación independiente y los mexicanos hemos visto de todo: periodos de luz y periodos de obscuridad, eras de crecimiento y etapas de crisis, tiempos de paz y tiempos de violencia: momentos de optimismo e intervalos aciagos. También ha habido innumerables planes grandiosos, la mayoría de los cuales acabó arrojando resultados casi siempre paupérrimos. La desconfianza en el gobierno no es reciente ni producto de la casualidad.
Muchas son las razones para tan magros resultados pero destacan dos: falta de continuidad y falta de realismo. El problema de continuidad se resume en el hecho de que cada seis años se reinventa la rueda. No hay plan en México que resista un cambio de sexenio: cada gobierno tiene que imprimirle una lógica nueva a su proyecto, generalmente sin que medie una evaluación objetiva de lo existente. Lo anterior siempre fue malo, inadecuado o insuficiente, lo que exige un cambio, con frecuencia radical.
La falta de realismo se deriva del voluntarismo que suele caracterizar a los planes de gobierno: llega una nueva pandilla al poder, llena de ideas creativas e innovadoras con las que espera cambiar, transformar al país de raíz. Algunos de esos planes tienen sentido, pero la abrumadora mayoría han sido meras ocurrencias, sustentadas en la expectativa de que el gobierno, porque es el dueño del mundo, va a lograr su cometido. En adición a lo anterior, nuestros gobiernos y legisladores han sido extraordinariamente proclives a avanzar grandes planes sin llevar a cabo los cambios que serían indispensables para lograr su propio objetivo. Así, acabamos con una Constitución saturada de buenos deseos que no tienen ni la menor probabilidad de traducirse en el desarrollo del país o bienestar de la población.
El resultado es que no existe un sistema de gobierno al que un ciudadano se pueda referir o en el que pueda confiar. Todo depende del presidente en turno y su plan sexenal. Lo importante no es consolidar un sistema de gobierno que trate a todos los ciudadanos por igual y de manera impersonal, sino la gran visión y los cuates. Por supuesto que nada de esto abona a lograr la lealtad de la ciudadanía: más bien, al contrario, ésta siempre queda a la espera –el temor- de lo que vendrá, con toda la incertidumbre que ello entraña.
Las reformas de los 80 y 90 no fueron distintas. Aunque existía un concepto transformador que las animaba, el llamado “modelo” que le daba coherencia al planteamiento rector, el plan estaba saturado de contradicciones que explican buena parte de los resultados. Algunos sectores quedaron sujetos a la competencia, otros no; las privatizaciones siguieron una lógica de maximización del ingreso fiscal en lugar de la transformación de la estructura industrial; se liberalizó pero sin desproteger a los favoritos del régimen; se eliminaron regulaciones pero se preservaron subsidios. En una palabra, se trataba de otro más de los grandiosos planes que transformarían al universo.
Con una excepción, que ha transformado al país. El TLC fue concebido para conferirle permanencia a las reformas que se habían llevado a cabo hasta ese momento. Buenas o malas, y con todas sus insuficiencias, esas reformas entrañaban la oportunidad de efectivamente transformar la realidad pero sólo si se preservaban en el largo plazo. En otras palabras, el imperativo categórico del TLC fue el de procurar darle certidumbre al factor clave de las reformas, la piedra de toque del proyecto modernizador de ese momento: la inversión.
Revelador de la naturaleza del sistema político, lo crucial del TLC reside en el reconocimiento de la inviabilidad de las instituciones existentes para conferir el tipo de garantía que el inversionista requiere. En ese sentido, aunque contenga dos mil páginas, el TLC no es otra cosa que una forma de “pedir prestadas” instituciones estadounidenses para beneficio de México. En eso yace su esencia y también sus limitaciones.
El TLC fue concebido para preservar lo logrado, pero no para avanzar lo que hacía falta. De esta forma, en otra más de las innumerables contradicciones del proyecto reformador, el TLC logró lo elemental –conferir garantías- pero hizo posible abandonar el proceso de reforma precisamente cuando éste era más importante. Todo se paralizó justo cuando el conjunto de la sociedad y economía mexicanas tenían que comenzar a experimentar una transformación en las estructuras productivas y en la educación, en la naturaleza del gobierno y en los mecanismos de regulación para elevar la productividad. Lo urgente implicaba completar una transición integral para pasar de una economía cerrada y protegida a una abierta y competitiva. Así, en lugar de que eso ocurriese, se acabó creando y preservando una economía dual donde una parte es competitiva y la otra constituye un fardo para el crecimiento.
El TLC coadyuvó a la transformación de innumerables sectores industriales, abrió oportunidades para el crecimiento de empresas y actividades, elevó la productividad de grandes porciones de la economía y logró su objetivo principal respecto a la inversión.
Cualquiera que sea la posición que uno tome respecto al TLC, nadie puede dudar de su enorme trascendencia y de su función medular en lograr prácticamente todo lo positivo que ocurre en la economía mexicana. Lo que el TLC no puede hacer es substituir las funciones esenciales de gobierno. Ese es el gran déficit que vive la sociedad mexicana y de eso depende la realización de su enorme potencial.
*Presentación del libro: Veinte años del TLC: Su dimensión política y estratégica, FCE.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org