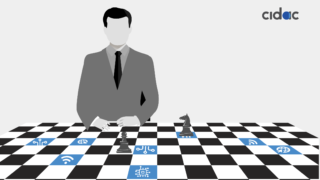Es evidente a todas luces que las instituciones nacionales no cumplen su cometido, pero la solución a ese problema es menos clara. Por décadas, el gobierno mexicano ha sido crecientemente incapaz de cumplir siquiera con sus funciones más elementales. Esto es algo paradójico: en tanto que el gobierno, a lo largo de las décadas, se fue arrogando cada vez más facultades y atribuciones, no fue ni más capaz ni más responsivo frente a los graves problemas nacionales. Además, en el proceso, se derrocharon ingentes recursos en intentos de solución de diversos problemas –desde la pobreza hasta el levantamiento zapatista – pero el avance ha sido pírrico. El hecho es que el gobierno mexicano de hoy no tiene un sentido claro de dirección, una definición precisa de los que debieran ser sus objetivos o, en todo caso, de la que debiera ser su función para que la economía alcance altas tasas de crecimiento, el ingreso de la población aumente y la vida democrática se consolide en un entorno de estabilidad política. Son estos los temas a los que debería abocarse la reforma del Estado.
Es patente la urgencia de reformar al gobierno en sus funciones y de replantear las relaciones entre éste y las distintas instancias de la sociedad. La vieja estructura del sistema político fue diseñada para enfrentar las realidades y problemáticas de los años veinte, época en la que México comenzaba a salir del ocaso revolucionario y lo importante era constituir una plataforma funcional para el desarrollo económico y social del país. Ante la falta de instituciones políticas, el PNR y sus sucesores vinieron a darle forma a un sistema de gobierno que, a pesar de sus abusos y excesos, le confirió al país estabilidad política y algunos periodos de crecimiento económico relativamente elevado. Sin embargo, esa estructura dejó de funcionar en la medida en que la sociedad se fue desarrollado y diferenciando. A partir de los cincuenta, un gobierno tras otro enfrentó el problema político que esto representaba de distintas maneras. Unos inventaron la noción de los “diputados de partido”, en tanto que otros legalizaron a los partidos políticos que se habían formado al amparo de la obscuridad del sistema; unos iniciaron reformas electorales limitadas y otros las llevaron a su conclusión; unos comenzaron a tolerar algún grado de libertad de expresión, en tanto que otros dejaron que la política tomara su propio curso, prácticamente sin restricciones. Fue la época de los parches: en lugar de reformas completas, integrales y definitivas, se siguió una estrategia de soluciones parciales que no resolvían el problema de fondo. México requería (requiere) mecanismos apropiados para resolver disputas, canalizar diferencias y alcanzar consensos sobre temas clave, pero para lo único que alcanzó la visión gubernamental fue para salir del paso.
El problema de hoy es doble. Por una parte, como en los veinte, lo más evidente y urgente es crear una plataforma adecuada para que sea posible gobernar al país, obviamente en el contexto de nuestras realidades actuales. Por la otra, es indispensable crear, fortalecer y desarrollar instituciones que permitan resolver nuestras dificultades y enfrentar los retos del futuro. El problema es cómo lograr ambos propósitos de una manera eficiente y sensata. Lo fácil es hacer tabla rasa del pasado, negar lo existente y comenzar de cero: convocar a una asamblea constituyente, redactar una nueva constitución, definir nuevas reglas del juego y modificar todo lo existente por el mero prurito de dejar una huella en el camino. Sin embargo, esta ruta implicaría, en los hechos, una imposición tan severa y reprobable como la que por décadas mantuvo al PRI en el poder. Lo necesario, a diferencia de lo fácil, es construir sobre lo que hay, negociar nuevas reglas del juego con todos los actores relevantes, desarrollar mecanismos de solución de conflictos y disputas que no involucren ni arbitrariedad ni un peso gubernamental excesivo y, por sobre todas las cosas, generar mecanismos de pesos y contrapesos que permitan que el gobierno ejerza sus funciones, pero sin abusar, y que la sociedad participe y haga valer sus derechos, sin que paralice al gobierno. Una nueva constitución bien pude ser el resultado, en el largo plazo, de este proceso, pero no puede ser su punto de partida: eso sólo funciona en las dictaduras.
Es explicable la propensión a hacer un “borrón y cuenta nueva”, a negar lo existente y a pretender construir algo mejor, desde el principio. A final de cuentas, los abusos históricos de sucesivos gobiernos priístas han creado un ambiente de revancha del que muchos políticos de oposición no se pueden sustraer. Por respetables que sean sus objetivos y convicciones, el problema es que ese camino conduce a la misma arbitrariedad que por décadas caracterizó al PRI. Las instituciones políticas son excesivamente débiles y vulnerables, por lo que con frecuencia carecen de legitimidad. En fechas recientes, por ejemplo, vimos cómo algunos partidos impusieron su voluntad sobre otros por el mero hecho de que gozan de mayoría en sus respectivas cámaras legislativas. Ni en Guanajuato ni en el Distrito Federal, siguiendo el mismo ejemplo, las mayorías legislativas mostraron el más mínimo respeto a los intereses u objetivos de otros partidos, al momento de aprobar una iniciativa de ley controvertida. Esto generó ánimos de revancha que seguramente aflorarán en una siguiente oportunidad. El punto importante es que el procedimiento para la toma de decisiones –en el ejecutivo o en el legislativo- es tan importante como la decisión misma. Cuando existen mecanismos institucionales que permiten la discusión de los temas y la presentación de los diversos intereses que tienen algo que decir sobre el tema, la decisión final acaba gozando de legitimidad, así contradiga los intereses u objetivos de los perdedores. El respeto a la otra parte (o a las minorías) es parte integral del proceso democrático. Sin ese respeto no es posible la democracia y todo el esfuerzo de reforma llevaría a encajonarnos, de la mano con el arquitecto Lampedusa, en el viejo sistema con formas nuevas.
Desde esta perspectiva, lo que México necesita es una reforma seria e integral de lo existente, pero sin ignorarlo. Además, requiere que esa reforma parta del principio de que es la sociedad, y no sólo sus dudosos representantes, la que debe sancionarla en última instancia. Una vez más, en la medida en que la ciudadanía no pueda premiar ni castigar a sus diputados y senadores, es heróico suponer que estos individuos van a representarlos en la arena legislativa. Por todas estas razones, la ansiada reforma del Estado debe partir de dos principios elementales: primero, reconocer dónde estamos; y, segundo, involucrar a la población en su conjunto en el proceso de cambio, esencialmente a través de la creación de mecanismos idóneos para ese propósito, como podría ser la reelección en el poder legislativo. Pero una cosa es la mecánica de la reforma y otra muy distinta la naturaleza de la misma. La discusión en este momento se ha centrado en los grandes objetivos, en los ciento cincuenta temas de reforma. Más práctico sería concentrarse en lo fundamental: en el para qué de la reforma, en el para qué del gobierno al que se pretende reformar.
El gobierno mexicano hace tiempo que no cumple con sus responsabilidades medulares, como son la seguridad pública, la seguridad jurídica y la seguridad patrimonial. El primer objetivo de cualquier reforma debería ceñirse a este tema central: dotar al gobierno de los instrumentos y de las responsabilidades específicas para lograr esos objetivos. El segundo propósito de la reforma debería ser el de definir con precisión la naturaleza del gobierno que requiere el país y las funciones que son concomitantes a ésta. Puesto en otros términos, no se puede exigir cumplimiento de sus responsabilidades a los gobernantes si no existe una definición clara de sus funciones, así como mecanismos apropiados para que la sociedad los haga exigibles. Si uno observa a los diversos países del mundo, a los que son ricos y a los que son pobres, la diferencia entre unos y otros prácticamente siempre se remite a la manera en que están definidas las funciones del gobierno y a la solidez de las instituciones.
Hoy en día, en los albores del siglo XXI, no existen muchas dudas ni mayores disputas sobre los factores que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo de una sociedad, y tampoco sobre aquellos que lo impiden. Los países ricos lo son porque sus gobiernos se han dedicado a crear las condiciones para que sea posible el crecimiento económico y el desarrollo social y político. Ese desarrollo ha llevado al fortalecimiento institucional que, a su vez, limita al gobierno e impide sus excesos. Y viceversa, los países pobres sufren de esa condición porque sus gobiernos no tienen claras sus funciones, porque mezclan sus deseos con sus instrumentos, porque no existen límites a sus excesos y porque impiden que se desarrollen las instituciones necesarias para que la sociedad participe, actúe y haga valer sus derechos e intereses. La reforma propuesta debe partir de este silogismo elemental: lo necesario no es un tipo de gobierno y sociedad que complazca los deseos de los que pretenden ser sus arquitectos, sino un sistema de gobierno que permita que los ciudadanos lo trasformen y le den forma a través de su voto. El gobierno que surja de la reforma debería caracterizarse por su modestia y también por su fortaleza: modestia en su ámbito de competencia y fortaleza en su capacidad de acción.
El desarrollo no es producto de la voluntad gubernamental, ni puede ser impuesto desde arriba. El desarrollo es producto de la suma de millones de decisiones que toman los individuos cuando votan, cuando ahorran, cuando gastan y cuando invierten. La responsabilidad del gobierno reside en crear las condiciones para que esas decisiones individuales contribuyan al desarrollo del país. En este sentido, la clave del desarrollo reside en la capacidad del gobierno para crear condiciones idóneas para hacer ese proceso posible. En términos conceptuales, la reforma debería abocarse a dos cosas elementales: por un lado a consagrar y ampliar los derechos ciudadanos frente a los del gobierno; y, por el otro, a limitar el ámbito de acción del gobierno a fin de que se sujete a lo establecido por la ley, tal y como lo defina en cada caso el poder judicial. Es decir, requerimos un gobierno fuerte, capaz de actuar para promover el desarrollo en forma eficaz y decisiva, pero un gobierno limitado en su capacidad para tomar decisiones arbitrarias en contra de la ciudadanía. Es esto a lo que debería ceñirse la reforma. Todo el resto es interesante e importante pero, paradójicamente, no igual de trascendente.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org