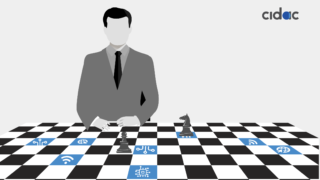“El diablo está en los detalles” dice una vieja conseja. En el caso de las reformas políticas que se discuten en el foro público ha pasado algo muy peculiar: de una negativa rotunda a reformar hemos pasado a la lógica de que lo que importa es aprobar reformas, cualquier reforma, independientemente de su contenido. Como si se tratase de un proceso de producción en línea, lo relevante es que el Congreso saque la agenda, no que la agenda contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos o, al menos, facilitar la toma de decisiones en el sistema político. Eso suena más a un intento por satisfacer al coro que de intentar transformar y mejorar al sistema de gobierno que tenemos.
Lo que importa de una reforma es el objetivo que se persigue y la probabilidad de que éste se materialice con el acto de reformar. Cambiar por cambiar no sólo no tiene sentido, sino que es peligroso porque contribuye a continuar minando la credibilidad de las instituciones y, sobre todo, porque puede tener efectos no anticipados que resulten mucho más dañinos que el statu quo. Peor cuando son pocas las voces y muchos los intereses de por medio.
En abstracto, muchas de las reformas propuestas tienen una lógica impecable. Pero nuestra historia es rica en discusiones abstractas que frecuentemente, al aterrizarse en una ley o en la creación de una institución, no logran el objetivo que se proponían. Muchos de los debates sobre la naturaleza del país que se deseaba construir que sostuvieron monarquistas y republicanos, liberales y conservadores en el siglo XIX tenían más que ver con la preferencia por imitar a Europa o Estados Unidos, respectivamente, que con entender la realidad mexicana y responder a ella. En cierta forma, el sistema que dio origen al PRI fue la primera respuesta institucional autóctona que hubo en más de un siglo de vida independiente.
La discusión actual recuerda mucho al siglo XIX: lo importante es adoptar tal o cual diseño institucional porque allá funciona bien. Con esto no quiero sugerir en modo alguno que México sea un país único, tan distinto al resto de la raza humana, que no pueda imitar o adaptar instituciones exitosas de otras latitudes. Más bien, mi preocupación reside en la pretensión de adoptar instituciones o diseños institucionales sin adaptarlos a nuestra realidad. En demasiados casos, las propuestas responden no a lo que funciona en otras latitudes, sino a los cálculos políticos y electorales de cortísimo plazo. Cuando esa es la tónica, lo mejor sería comenzar por la negociación de acuerdos políticos profundos entre los propios actores que legislar procesos que nunca se van a cumplir o que, de entrada, jamás gozarán de legitimidad plena.
Por supuesto, hay diversas propuestas de reforma que tienen todo el sentido del mundo y que seguramente gozarían de un amplio acuerdo. Por ejemplo, quién puede objetar a que se defina con precisión, en blanco y negro, la línea de sucesión en caso de ausencia “absoluta” del presidente de la república, tema que, por razones explicables, la Constitución nunca logró.
Por otro lado, hay propuestas que simplemente no tienen razón de ser. La noción de convertir al ministerio público en un ente autónomo no sólo no tiene pies ni cabeza en concepto o en la realidad vigente, sino que incluso puede ser en extremo pernicioso. El ministerio público tiene que responderle a una autoridad estatal, sea ésta del ejecutivo (como es el caso de la PGR en la actualidad) o del poder judicial, o de ambos, pero no a sí mismo. Yo comparto la idea de que es fundamental terminar con el monopolio de la acción penal para profesionalizar y despolitizar al ministerio público, pero eso no equivale a dejarlo a sus anchas. ¿Alguien se imagina lo que ocurriría con un Chapa Bezanilla sin jefe ni control?
Algunas de las reformas propuestas tienen sentido en abstracto pero chocan con la realidad. En un país democrático y civilizado uno esperaría que el gabinete fuera ratificado por el Senado. Pero nuestro país no ha llegado a ese estadio de desarrollo y la ratificación se convertiría en un proceso de negociación interminable, dedicado a acotar a la presidencia cada que se diera un cambio de personal. Este es un ejemplo perfecto del tipo de reforma necesaria pero que no es concebible sino hasta que haya mediado un amplio y profundo acuerdo sobre el poder: cómo se distribuye, reconoce y legitima. En ausencia de eso lo único que se lograría es profundizar la parálisis o transferir el gobierno al Senado.
Hay reformas que no tienen más propósito que el de satisfacer a críticos y quejosos. Reducir el tamaño de las cámaras legislativas no puede ni debe ser un objetivo en sí mismo. Lo relevante sería responder a preguntas clave como: si el tipo de híbrido que produce la elección directa y proporcional es el adecuado para nuestras circunstancias, si un Senado debe tener un componente de proporcionalidad o si la distancia actual entre el poder legislativo y la ciudadanía contribuye a un mejor gobierno. Poner la mira en números implica empezar por el final y obviar los temas de fondo: la rendición de cuentas, quién nomina –en la vida real- a los candidatos y cuál es la mejor manera de distribuir las responsabilidades y los dineros, todo ello dentro de un marco de amplia legitimidad. Ninguna de las reformas propuestas avanza en esta dirección.
Lo importante no reside en lo específico de las reformas sino en el hecho de que la racionalidad que yace detrás de ellas tiene mucho más que ver con los cálculos políticos de corto plazo de los actores relevantes (incluyendo el de acallar a los críticos) y muy poco que ver con la construcción de un mejor proceso de toma de decisiones, de un sistema de gobierno más efectivo y, sobre todo, de un marco dentro del cual la población se pueda desarrollar y gozar de los beneficios de su propio esfuerzo. Nada de eso aparece en las propuestas de reforma.
No es necesario ir mucho tiempo atrás para observar cómo un proceso de reforma planteado en abstracto y sin reconocer la realidad cotidiana puede acabar en un desastre. Muchas de las reformas económicas y privatizaciones de los 80 y 90 sonaban lógicas y sensatas, pero nunca se construyó el andamiaje necesario –los detalles- para que pudieran ser exitosas. Como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, el país entero entró en un proceso de transformación que, con pocas excepciones, muchas de ellas extraordinariamente positivas e importantes, no acabó muy bien.
Como hubiera dicho De Gaulle, las reformas son demasiado importantes como para dejarlas en manos de los políticos. Hay épocas en que la parálisis no es lo peor.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org