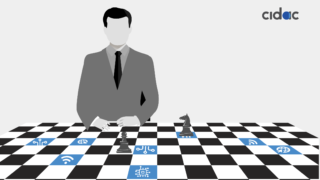Nadie en su sano juicio puede estar en favor de la guerra. Cuando uno plantea en estos términos el dilema que el país enfrenta en la ONU, la respuesta es no sólo evidente, sino también predeterminada. Las guerras, sin embargo, han sido un componente inseparable de la historia de la humanidad: algunas se han pelado por principios, otras por ideología; algunas por la defensa de valores fundamentales, otras por supervivencia; pero casi todas ellas han sido producto de la lucha de potencias por avanzar sus intereses y hegemonía. Aunque la retórica en torno al conflicto con Irak ha sido abundante, la discusión precisa y substanciosa ha sido más bien magra. Los estadounidenses no han hecho una gran labor de convencimiento ni han explicado con claridad la naturaleza de sus motivaciones, lo cual ni le da ni le quita razón a su estrategia. Pero lo que sí han hecho es forzar al resto del mundo, y en particular a los otros catorce miembros del Consejo de Seguridad, a definirse frente a ellos. Para nosotros, como miembros de ese cuerpo colegiado, esta situación nos crea un problema práctico del que no hay salida fácil y en el que los costos de nuestra acción pueden acabar siendo onerosos en extremo, aunque quizá mucho más sutiles de lo aparente.
La guerra ha sido un instrumento del poder a lo largo de la historia. Los grandes imperios de cada era fueron también potencias militares. La historia del mundo es una de imperios triunfantes y fallidos, de guerras y luchas por la hegemonía, de conquistas y derrotas. La guerra puede ser éticamente deplorable, pero también es una constante histórica.
Diversos filósofos a lo largo del tiempo han intentado caracterizar a las guerras desde una dimensión ética. Algunos, como Michael Walzer y Michael Foucault, desarrollaron elaborados argumentos en ese sentido. Vietnam ofreció un terreno fértil para debates de esa naturaleza en tiempos recientes, pero el tema no es nuevo. Para Bertrand Russell, el gran filósofo y pensador británico del siglo XX, por ejemplo, la primera guerra mundial fue producto del primitivismo de las potencias ávidas de conquista, en tanto que la segunda guerra mundial fue una contienda moralmente justificable por las injusticias y aberraciones políticas como el fascismo, que surgió precisamente después de la primera conflagración mundial. A pesar de la sensibilidad de esos planteamientos, el problema de las caracterizaciones éticas de los conflictos bélicos es que éstas generalmente se afirman o desmienten en el tiempo: la memoria histórica tiende a conformarse más por los resultados que por las causas de estas guerras.
El conflicto en torno a Irak es tan moral o inmoral como uno lo quiera ver. Si uno se atiene a los hechos concretos y objetivos, es evidente que Irak ha incumplido con las obligaciones que adquirió luego de que invadió Kuwait hace doce años y fue obligado a replegarse y rendirse ante la fuerza multinacional liderada por Estados Unidos. Como parte de los documentos de rendición que firmó, el gobierno iraquí se comprometió a permitir la intervención de inspectores de las Naciones Unidas y a destruir todos sus armamentos químicos, biológicos y nucleares. Desde entonces, los inspectores fueron y vinieron hasta que fueron expulsados en 1998, sin jamás haber podido constatar de manera fehaciente si Saddam Hussein había cumplido con lo acordado. Sólo como punto de comparación, el gobierno sudafricano de Nelson Madela se comprometió, en esos mismos años, a desmantelar el mismo tipo de armamentos desarrollado por sus predecesores y cumplió públicamente, al pie de la letra y sin la menor pretensión de ocultar nada. El contraste ha evidenciado a Hussein de manera particularmente lacerante. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado diecisiete resoluciones condenando el incumplimiento del gobierno iraquí y no ha avanzado ni un ápice en el objetivo de eliminar su armamento ilegal. El Consejo de Seguridad tiene que determinar cómo obligar a Irak a cumplir esos compromisos.
El gobierno norteamericano lleva más de un año demandando que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución “con dientes” para poner al gobierno de Hussein contra la pared. Aunque la argumentación estadounidense ha sido pobre, sus motivaciones son evidentes. Ante todo, hay un elemento que es difícil de comprender pero no por ello menos poderoso: los norteamericanos tienen miedo de ser atacados. Acostumbrados a librar batallas lejos de sus fronteras, los estadounidenses quedaron estupefactos con los ataques del once de septiembre de 2001. Desde su perspectiva, esos ataques les quitaron la ingenuidad y obligaron a repensar su manera de actuar. Más allá de las encuestas y de sus posturas específicas sobre Irak, una amplia mayoría de norteamericanos cree que es necesario y justificable emprender acciones preventivas que garanticen su seguridad. Uno puede coincidir con esas percepciones o reprobarlas, pero esa apreciación no cambia los hechos.
La evidencia presentada por el gobierno de EUA no ha logrado convencer a la comunidad internacional, en buena medida porque naciones clave, lideradas por Francia, no perciben necesidad alguna de alterar el orden existente en el Medio Oriente, tanto por los beneficios que derivan del statu quo, como por su preferencia por soluciones diplomáticas que, de hecho, se constituyan en contrapeso al crecimiento abrumador de una hiperpotencia mundial. Pero quizá la principal causa de que la argumentación norteamericana no haya calado reside en que ésta persigue varios objetivos simultáneos (que incluyen desde el desarme de Irak hasta el derrocamiento de Hussein, que goza de prestigio precisamente por desafiar a los estadounidenses, así como eliminar fuentes de apoyo real o potencial a Al Qaeda) pero, quizá más al punto, porque muchas naciones también se sienten amenazadas por el poderío estadounidense.
De lo que no hay duda es que el gobierno de EUA ha tomado la decisión de actuar frente a Irak. Aunque preferiría la legitimidad que una resolución de la ONU le conferiría a su decisión, es evidente que, con o sin ella, ese país va actuar. Esta circunstancia constituye una enorme fuente de presión sobre los miembros del Consejo de Seguridad, pues toda la estructura institucional del orden que surgió tras la segunda guerra mundial se vendría abajo si los norteamericanos actúan de manera unilateral. El costo para el sistema de las Naciones Unidas sería incalculable, razón por la cual naciones como Francia o Rusia, que hoy encabezan la andanada en contra de EUA en la ONU, bien podrían acabar votando en favor de una resolución que autorizara la acción militar. Así es esto de la diplomacia. Pero de ser así, México quedaría en una situación particularmente difícil.
La política exterior mexicana se encuentra en una tesitura extraordinariamente compleja no por su tradición histórica o preferencia por el multilateralismo y la solución pacífica de controversias, sino porque nuestra membresía en el Consejo de Seguridad nos coloca en la línea de fuego frente a EUA. En ese foro se dirimen asuntos de alta política internacional, en los cuales México no tiene gran experiencia y frente a los que siempre ha esgrimido una postura que reprueba el uso de la fuerza. La razón principal por la que México evitó por décadas pertenecer a ese exclusivo foro fue precisamente el evitar verse obligado a tomar posturas tajantes en asuntos que nunca fueron vitales para su interés nacional. La tradición mexicana en política exterior se fundamenta justamente en el interés de no ser arrollados por los intereses y conflictos de las grandes potencias del mundo. No es casual que la mayoría de los comentarios emitidos por las grandes personalidades de la política exterior mexicana critique el hecho de que nos encontremos ante una situación tan ominosa como la de tener que definirnos en temas que no son vitales para nuestra seguridad.
Para muchos, la postura mexicana de rechazo a la guerra tiene un fundamento ético y, por lo tanto, es superior a cualquiera otra. Esa perspectiva es sin duda respetable desde un punto de vista filosófico, pero evade la realidad. Contra lo que muchos afirman o suponen, los riesgos de un voto contrario a la postura norteamericana no se reflejarían en un súbito y poco plausible regreso de millones de mexicanos indocumentados que trabajan en aquel país, ni tampoco en la introducción de nuevos obstáculos a la inversión o al comercio exterior. El riesgo es más sutil y de largo plazo: de votar en contra, México dejaría de ser considerado parte del mundo occidental (algo que nadie pondría en duda si se tratara de naciones como Francia y Alemania), lo que entrañaría cambios potencialmente devastadores en la forma de decidir, en las actitudes de empresarios norteamericanos y de su gobierno, en temas relativos a México, tanto los de emergencia (como los financieros), pero también los fronterizos. El llamado “perímetro de seguridad” que decidieron construir luego de los ataques del 2001, es un buen ejemplo que ilustra nuestra vulnerabilidad, pues confiados a situarlo en el Suchiate, como México propuso, podría ahora estar en el Bravo. Eso a muchos les parecería lógico, pero las consecuencias serían brutales: con la creciente competencia que experimenta la industria mexicana ante los productos chinos, un cambio de apariencia tan modesto como el del perímetro de seguridad, implicaría que nuestra única ventaja comparativa real en la actualidad, la cercanía geográfica al mayor mercado del mundo, desaparecería para todo fin práctico. A partir de ese momento no habría diferencia alguna entre producir allá o acá, pero el efecto sobre la inversión, y por lo tanto sobre el crecimiento económico y el empleo, podría ser mayúsculo.
Uno voto no va a cambiar la historia, pero tiene consecuencias. En su extremo, la postura de México en la encrucijada actual podría condenarnos a la pobreza. Esto puede sonar melodramático, pero es terriblemente serio y debe ser analizado como tal. Cualquier cosa que decida hacer el gobierno entraña consecuencias internas y externas. El problema es que el gobierno ha sido tan poco precavido en este asunto que el margen de maniobra que se ha dejado es casi nulo.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org