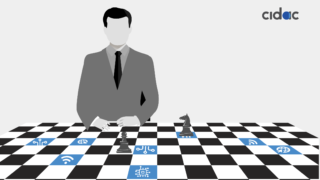La reforma fiscal va a acabar siendo extraordinariamente costosa para el Congreso. Su impacto es tan amplio y sobre tanta gente, que la mezcla de una agenda ideológica, errores, absurdos, contradicciones y afectación de diversos intereses, sectores y grupos de la sociedad, acabarán por magnificar la problemática que aqueja a la dinámica legislativa en su estado actual. Es posible que otras iniciativas de ley concluyan de una manera más tersa y que los conflictos implícitos e inevitables en la articulación de posturas distintas –cuando no encontradas- en otros casos sea igual de difícil. Pero de lo que no hay duda es que una legislación tan visible como la fiscal ha exacerbado los ánimos, generado una profunda animadversión contra el Congreso y puesto en duda la viabilidad de la estructura institucional actual. La pregunta es si será posible convertir este desencuentro en la oportunidad que urgía para modernizar la estructura institucional del sistema de gobierno.
La ley en materia de ingresos y presupuesto ha causado un enorme revuelo. Unos se quejan de su complejidad, en tanto que otros lamentan lo que no se incluyó; algunos detestan los aumentos selectivos de impuestos y otros reprueban la eliminación discriminatoria de exenciones al pago de impuestos. El hecho es que prácticamente no hay sector de la economía, o de la sociedad en general, que no repruebe las ominosas decisiones del poder legislativo al fin del año pasado.
De las quejas algunos están pasando a la acción. Decenas de empresas se encuentran estudiando la posibilidad o viabilidad de ampararse, en tanto que otras observan con detenimiento las decisiones de sus competidores, pues si unos se amparan los otros no tendrán más remedio que hacer lo mismo. Otros más, como los autores, han optado por la vía de la retórica, la acción política y la búsqueda de ajustes a su caso particular. Todos y cada uno de los causantes explican su caso y reclaman un reconocimiento a sus circunstancias especiales. Seguimos siendo un país de derechohabientes más que de ciudadanos.
Pero, quizá por primera vez en la historia moderna del país, el pato lo está pagando el Congreso. Hasta ahora, todos sabíamos que la política fiscal se decidía en Hacienda, cuando no en Los Pinos. Ahora que los señores diputados llevan la voz cantante y entre ellos tuvieron que construir los componentes de la política fiscal para este año, resulta imposible que se desasocien del resultado. Atrás han quedado todas las discusiones sobre el llamado “costo político” de la reforma fiscal. El hecho es que los diputados no llevaron a cabo una reforma que simplificara el cumplimiento de las responsabilidades fiscales y elevara la recaudación fiscal, y van a pagar por ello un costo infinitamente superior al que hubiera existido de haber legislado de una manera coherente, simplificando el sistema fiscal y haciéndolo más equitativo. La paradoja e ironía de todo esto es que los legisladores pensaban que por esta vía no pagarían costo alguno.
Una vez concluida la sesión legislativa, cada una de las partes del gobierno tuvo que definirse. Los diputados y senadores no se han cansado de afirmar que las quejas se reducen a un núcleo muy pequeño de empresas y personas y que, por lo tanto, no hay nada que corregir. En cambio, el Presidente mostró que aprendió la lección del proceso de aprobación de la ley indígena: esta vez simplemente declaró victoria y optó por avanzar hacia el siguiente tema. Esta vez los legisladores tendrán que enfrentar solos las consecuencias de sus acciones.
En retrospectiva, desde la perspectiva del Congreso, era difícil suponer que se arribaría a un resultado significativamente distinto. Si bien una reforma fiscal por la vía del IVA nunca fue muy popular, el presidente Fox la hizo todavía más difícil al proponer ese camino desde mediados del 2000. Los legisladores, la mayoría de por sí indispuesta a colaborar con la presidencia, optaron por hacer tan oneroso el camino del IVA con sus interminables argumentaciones en torno al famoso costo político, que nunca repararon en los potenciales costos de aprobar una reforma alternativa que no dejara satisfecho a nadie y cuyo prospecto de éxito en materia recaudatoria fuera por demás dudoso. Justicia poética.
Pero si bien es evidente que hubo una gran irresponsabilidad en muchas de las acciones del poder legislativo, también es importante reconocer que las reglas y estructura del propio Congreso hacen sumamente difícil que ese cuerpo colegiado produzca cosas coherentes y adecuadas. El hecho es que los legisladores no tienen incentivos para cooperar, ni penalidades por la mala calidad u oportunidad de sus decisiones y acciones. Si bien es perfectamente posible que muchos de sus integrantes sufran críticas y el embate de los afectados, la responsabilidad no es personalizable. Y ahí reside el problema de fondo.
Mientras que cualquier mexicano puede criticar o elogiar al Presidente de la República por tal o cual acción y logro, es prácticamente imposible responsabilizar a algún legislador en lo individual por las decisiones que toma en el congreso. A pesar de que 300 de los 500 legisladores fueron electos de manera directa, muy pocos mexicanos saben el nombre de su representante y, en cualquier caso, tanto en la ley como en la práctica, ningún legislador representa a un distrito en lo particular. Este tema se complica todavía más por el hecho de que existen otros doscientos diputados que fueron electos por los partidos políticos y cuya relación con los votantes es simplemente inexistente. El Congreso, cuyos miembros se dicen representantes populares y en esa calidad exigen que el poder ejecutivo rinda cuentas, no representan a la ciudadanía, sino a sus partidos o, en todo caso, a sí mismos.
La legislación fiscal no ha hecho más que exhibir el hecho de que el Congreso no le rinde cuentas a nadie. Todas las quejas que por décadas se elevaron contra la presidencia ahora resultan igualmente sonoras en contra del Congreso. Pero, a diferencia de la presidencia, los legisladores son, formalmente representantes de la población. De esta manera, hemos arribado a una pared: los representantes populares no representan a la población y la población no tiene medios para hacerse presente en el proceso de toma de decisiones sobre temas de la agenda pública. A la luz de esta realidad, ahora expuesta de manera nítida por la legislación fiscal recién aprobada, nuestro sistema político difícilmente puede merecer el calificativo de democrático.
No cabe la menor duda de que el país ha avanzado una enormidad en materia política, electoral e incluso democrática. Pero, en la actualidad, la democracia se limita a la acción de cada elector en lo individual el día de las votaciones. Una vez que el voto ha sido depositado en la urna, la democracia a la mexicana entra en operación: el votante deja de ser requerido, pues sus “supuestos” representantes se hacen cargo a partir de ese momento. Lo que la jornada legislativa evidenció es que esa representación no existe o, en todo caso, no goza de credibilidad entre los votantes. Es tiempo de cambiar la desigual relación entre votantes y representantes y entre legisladores y el ejecutivo.
Lo fundamental es convertir en oportunidad el disparate legislativo de este fin de año. Los legisladores pueden haber realizado la mejor de sus tareas en el proceso de aprobación del presupuesto, o pueden haber sido diletantes e incompetentes. Tal vez, quizá más probablemente, lo que emergió del Congreso es lo único que era factible dadas las circunstancias. Sea cual fuere la explicación, el resultado habla por sí mismo. Los legisladores, sin pensarlo, han creado una nueva realidad política: ahora tienen que responder en forma, abocándose con seriedad a modificar la estructura de la institución legislativa a fin de que se cree una entidad verdaderamente representativa, que haga efectiva la democracia que se ha venido construyendo poco a poco. Lo anterior implica hacer válido el derecho ciudadano más elemental, que es, ante todo, el participar en la toma de decisiones públicas a través de una efectiva representación en el legislativo. En la actualidad, ningún legislador se siente obligado a realizar semejante concesión y, en todo caso, muchos lo consideran no más que un desperdicio de su valioso tiempo.
La transformación del Congreso en el sentido de que logre constituirse en una verdadera instancia de representación, algo que necesariamente implicaría eliminar la representación proporcional e introducir la reelección, modificaría al sistema político de raíz. Si bien los legisladores comenzarían a verse presionados por una enorme diversidad de personas y grupos de interés –lo que sin duda complicaría dramáticamente su capacidad para decidir de una manera limpia, afectando a los menos posibles y protegiendo a los menos poderosos de su base electoral-, su voto acabaría siendo más pensado, más sólido, menos disputable y, sobre todo, más representativo.
Es evidente que, al introducirse la reelección, toda la lógica del sistema político actual se vendría abajo. La tiranía que con frecuencia ejercen los líderes de las facciones partidistas o los líderes de los propios partidos, pasaría a segundo plano. La capacidad de articular golpes legislativos disminuiría y la influencia ciudadana crecería. Lo anterior sin duda podría hacer mucho más difícil la aprobación de algunas iniciativas particularmente controvertidas. Pero lo que el Congreso demostró al final de diciembre pasado es que el sistema actual no es menos complejo ni más efectivo. Es, más bien, un resquicio del viejo sistema que debe ser reemplazado a la brevedad posible. No hay mejor manera de enmendar el bodrio presupuestal que aprobando la reelección de los miembros del poder legislativo.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org