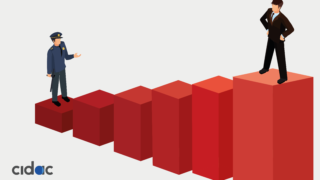Esta semana, en el contexto de la temporada electoral, se anunció el lanzamiento de un movimiento denominado “Que se vaya”, encabezado por algunos políticos, intelectuales, artistas y demás miembros de la sociedad civil, el cual pretende exigir la renuncia del presidente Enrique Peña. Ciertamente, la viabilidad legal de que la protesta derive en la dimisión del mandatario es igual a cero, sus proponentes indican como su objetivo primordial medir la magnitud del clamor popular a favor de la salida de Peña. Ante un escenario donde la popularidad del presidente ha caído drásticamente y su persona ha sido cuestionada, entre otras cosas, por no entender la dimensión del problema de corrupción, conflictos de interés y demás vicios estructurales del sistema político mexicano, espasmos como la iniciativa mencionada son frecuentes, aunque no del todo representativos, ni mucho menos factibles. Del mismo modo, Peña no ha sido ni el primero ni el último presidente que escuchará gritos a favor de su destitución.
No es novedoso el tema de buscar construir una herramienta de rendición de cuentas y control constitucional ciudadano donde la consecuencia final fuese la salida del titular del Ejecutivo federal, en caso de una mala gestión. El más reciente y plausible antecedente de esto fue la presencia de la figura de la revocación de mandato en los debates de la inconclusa Reforma del Estado promovida en 2007. Ahora bien, aunque los mecanismos de democracia directa suenan muy bien como opciones de empoderamiento de la ciudadanía, la experiencia de su incipiente aplicación en México no ha sido la más halagüeña, sin mencionar la complejidad implícita en diseñar una figura constitucional tan poderosa como la revocación de mandato. Discutir la revocación de mandato se halla intrínsecamente relacionado con la madurez de las instituciones democráticas y el grado de legitimidad de la autoridad. Cuando casi dos terceras partes de los votantes no lo hicieron a favor de quien resultó elegido Presidente de la República, y que ese porcentaje aumenta al tomar en cuenta los números de quienes no acudieron a las urnas, la legitimidad democrática queda como un endeble recurso retórico. En el mismo tenor, la representatividad popular encarnada en el Poder Legislativo también padece una crisis de legitimidad. Esto no es menor, ya que, por ejemplo, en el caso de un control constitucional como la revocación de mandato, correspondería a los legisladores definir quién convoca el proceso, cuál sería el porcentaje de votos necesario para su procedencia, quién se encargaría de la certificación de requisitos, cuándo serían los tiempos, y demás detalles. Estas, de por sí, no son cuestiones sencillas de establecer en la teoría, mucho menos lo son al momento de llevarlas a la realidad. Incluso, al echar un vistazo a aquellas naciones o jurisdicciones donde existe la figura, tampoco queda muy claro cuál pudiera ser un modelo de aplicación óptima en un país tan desordenado institucionalmente como México.
Lo deseable en una democracia como la mexicana es el fortalecimiento de sus instituciones y, por supuesto, la creación de herramientas de rendición de cuentas que disuadan la incorrecta gestión pública. No obstante, tampoco es deseable la sacralización de los mecanismos de democracia directa como una panacea apostólica derivada, en teoría, de la soberanía popular. El discurso de la desestabilización es un modus operandi muy socorrido, sobre todo en países donde la consolidación de la legitimidad de las autoridades ha sido dada por hecho y, por momentos, desestimada e ignorada. Ciertamente, es muy probable que los paladines del impulso a la revocación de mandato sepan bien de lo inviable de su esfuerzo. A pesar de ello, su producto es atractivo para ciertos sectores de la población y su potencial viral en la extensa gama virtual de redes sociales es casi ilimitado e incontrolable, aunque inocuo en términos reales. La autoridad también parece estar consciente de ello y, por ende, no le preocupa del todo. Sin embargo, con independencia a que una u otra inconformidad popular sea atendible, o de que determinada acción de protesta culmine o no en alguna consecuencia jurídica, valdría la pena que tanto el gobierno federal, como los actores políticos en general, sí concentraran sus energías en una cosa: la reconstrucción de la confianza en las instituciones del Estado.
Esa es la clave: sin un Estado percibido como legítimo y susceptible de cumplir sus funciones medulares, el país no podrá prosperar en el largo plazo. Aunque los asuntos cotidianos parecen abrumadores, el corazón del problema del país no es el crimen ni las drogas sino la ausencia de un sistema de gobierno funcional y capaz de lidiar con las necesidades de un país moderno. Esta ausencia, y su consecuente falta de legitimidad, se va a exacerbar este año cuando, previsiblemente, el partido del gobierno logre una presencia mayor a la que la opinión pública supone en las elecciones. Esas paradojas, lejos de mostrar a un gobierno fuerte, evidencian la debilidad del sistema político en su conjunto.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org