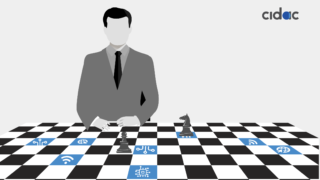El muro fronterizo es ofensivo pero no cambia nuestra realidad económica ni nuestra condición geopolítica. México lleva casi doscientos años tratando de definir la naturaleza de su relación con el poderoso vecino norteño. La mayoría de las veces, ha evadido esa definición al pretender que se puede, al mismo tiempo, mantener una distancia y aprovechar la cercanía. La razón de esta ambigüedad es obvia: se trata de una relación difícil, de un vecino demandante que genera atracción y repudio entre los mexicanos, así como un impacto extraordinario en el devenir histórico de nuestro país.
Por décadas, nuestra indefinición con Estados Unidos resultó conveniente y funcionó razonablemente. Aunque la retórica nacionalista le daba una connotación ideológica y a veces tensa a la relación, dominó el pragmatismo en el actuar gubernamental. El problema hoy es que dicho modus operandi carece de funcionalidad. Tanto la globalización económica como los temas de seguridad han cambiado la ecuación y la ambigüedad, que por tanto tiempo permitió una convivencia benigna, será paulatinamente menos fácil y más onerosa de sostener. Quizá valiera la pena pensar en una clara definición económica como preludio a un mayor margen de maniobra geopolítica.
El problema no es nuevo, pero su naturaleza ha cambiado en términos cualitativos. Por casi dos siglos, la relación entre México y Estados Unidos ha tenido momentos de euforia o de tensión y crisis. Hay historiadores que explican nuestro nacionalismo como una forma de reacción a la invasión norteamericana (v. gr. Las ideas de un día de Javier Ocampo López). Tan “íntima” ha sido esa relación que algunos embajadores estadounidenses, de manera particular Poinsett y Henry Lane Wilson, influyeron enormemente en dos de los períodos más críticos de la historia de México: la guerra de independencia y la Revolución. Además de la turbulenta historia del siglo XIX, las diferencias culturales y de enfoque son en muchos sentidos radicales. Como diría Octavio Paz, la cultura política mexicana es hija de la contrarreforma española, en tanto que la de los norteamericanos debe su herencia a la reforma luterana. Si uno se empeña, no es necesario ver muy lejos para encontrar diferencias que justifiquen una distancia.
Las diferencias han alejado a México de EU, en tanto que las semejanzas y oportunidades lo han acercado. El TLC es quizá el mejor ejemplo de esa dualidad: nos acercamos para aprovechar las ventajas del poderío económico y la fortaleza de las instituciones norteamericanas, pero erigimos toda clase de barreras para evitar una contaminación excesiva. De la misma forma, de la década de los setenta a los noventa, los gobiernos mexicanos utilizaron la relación con Cuba como un medio para satisfacer o, al menos, distraer, a la izquierda mexicana, mientras se desarrollaba una relación funcional con los estadounidenses. En lugar de adoptar definiciones blancas o negras, el pragmatismo mexicano siempre favoreció un tono de gris que parecía satisfacer a todo mundo.
Pero la ambigüedad que tantos beneficios permitió ha dejado de ser útil. Por un lado, el acortamiento de las distancias característico de la globalización supone costos crecientes de no darse una integración económica efectiva y funcional. Mucho del terreno perdido en materia de competitividad, sobre todo frente a China, se debe precisamente a la indisposición de México para adoptar medidas que allanen, de manera efectiva, los obstáculos a la importación y exportación. Esto facilitaría el comercio entre ambas naciones y, con ello, el crecimiento decidido de la economía.
Lo paradójico es que China ha sido mucho menos rebuscada en su intento por acelerar su crecimiento. Un ejemplo lo dice todo: en la actualidad, cuesta menos transportar un producto de Shanghái a Chicago que desde Guadalajara, a pesar de la menor distancia entre las ciudades mexicana y estadounidense. Los chinos han hecho todo lo posible por afianzar su integración como instrumento para el desarrollo nacional. Nuestra perenne afición por la ambigüedad ha frenado decisiones en esta materia, con un enorme costo en términos de crecimiento económico. Mientras los chinos se ven a sí mismos como una potencia emergente, nosotros no terminamos por decidirnos.
No faltará quien diga que China puede darse el lujo de integrar su economía con mayor diligencia debido a la distancia que la separa de las costas norteamericanas, lo cual tiene mucho de verdad. Pero la verdadera diferencia no está en EU ni en la cercanía o distancia, sino en la claridad de propósito que cada país tiene en su fuero interno. China tiene una visión optimista de sí misma y del futuro, visión compartida por toda su población. En México, sobre todo desde la crisis de 1995, vivimos aletargados por un enfoque pesimista acerca del futuro y nadie que sea pesimista puede conquistar al mundo, mucho menos lograr el desarrollo.
México puede optar por una mayor cercanía o una mayor distancia, pero la ambivalencia no ayuda a resolver nuestro desarrollo. Nuestra postura entraña costos crecientes para el desarrollo económico y ningún beneficio a cambio. Si en lugar de percibir la frontera como un límite comenzamos a valorarla como una ventaja excepcional, la economía mexicana aceleraría su paso hacia la competitividad. Una integración económica efectiva obligaría a elevar la productividad dentro del país y eso se traduciría en nuevas empresas, empleos productivos y mejores ingresos. Contrario a lo que con frecuencia se piensa, la pobreza que afecta a una gran parte de la población, así como las dificultades que enfrentan muchas empresas del país, se explica por los mecanismos que originalmente fueron pensados para protegerla. Nuestra indecisión respecto a la economía norteamericana también impide que nos enfoquemos hacia el futuro, lo que se traduce en un incentivo para preservar la planta productiva del pasado, en lugar de abocarnos a construir la del futuro. Esto incide, de manera brutal, en la migración de mexicanos hacia el norte.
Hace dos décadas, México comenzó a ver en la economía estadounidense respuestas y soluciones, que no encontrábamos aquí, a nuestros problemas de desarrollo. Dimos un gran paso con el TLC, pero nunca lo completamos y eso nos ha impedido lograr el objetivo del desarrollo. La ironía radica en que una integración económica exitosa nos daría mucho más latitud para desplegar una política exterior de altura que no sólo procurara equilibrios políticos, sino que a la vez afianzara una autopercepción de país rico y a la vez satisfecho de sí mismo.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org