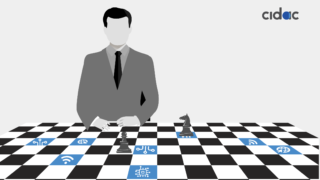El empresario quería desarrollar una estrategia para modificar algunas regulaciones y elevar un arancel a fin de reducir la capacidad de sus competidores para acceder al mercado. El consultor le planteaba la necesidad de pensar en grande y a largo plazo: aceptar menores utilidades en el corto plazo a cambio de un negocio más grande en el futuro. El empresario estaba en lo suyo: viendo por su interés, tratando de sesgar los instrumentos a su alcance para elevar el beneficio de su empresa. El consultor estaba pensando en México y en sus necesidades de largo plazo. El desempate era evidente.
Se trata de una historia real que me tocó presenciar hace unos años. La cabeza de una de las empresas importantes del país hablando con un ex funcionario público, ahora consultor de empresas. Los consejos que daba el ex funcionario eran serios, sólidos y totalmente inapropiados para la empresa. Mientras que los funcionarios públicos viven (y la mayoría de los de carrera así lo hacen) de pensar en el bien colectivo y en cómo propiciar mayor competencia con menores barreras a los inversionistas o, en el caso de la política, a los contendientes, los empresarios (como los partidos y candidatos) buscan siempre sesgar las reglas del juego para salir beneficiados. Se trata de dos visiones normales, ambas necesarias en una sociedad, pero no iguales.
Lo que le interesa a un ciudadano en su vertiente de empresario, intelectual o candidato, es ganar en su propio terreno y espacio. Lo que le preocupa a un funcionario público es que nadie abuse y que todos tengan la misma oportunidad de salir avante. La tensión entre ambos es lo que hace funcionar a una economía, a una sociedad y a los procesos políticos.
No menciono los nombres de los involucrados por razones obvias, pero al presenciar el intercambio me di cuenta que el diseño institucional del IFE es erróneo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. El IFE nació como una institución ciudadana porque nadie confiaba en los políticos y el momento fue único para nombrar a un grupo de personas excepcionales en un instante que, como hemos visto, no se repetiría. El tiempo ha demostrado que se trató de algo inusual e irrepetible. El primer consejo ciudadano del IFE logró conferirle legitimidad a las elecciones y borrar, de un plumazo, toda una historia de abuso electoral. Sin el menor afán de restarle mérito alguno a aquél consejo, una evaluación realista y honesta de aquel momento también tendría que concluir con que se prestigió el proceso electoral y, con éste, al consejo, porque ganó el candidato políticamente correcto o, en términos todavía más precisos, porque perdió el PRI. No es obvio que, de haber mantenido el PRI la presidencia en 2000, el prestigio hubiera sido igual, por decir lo menos. 2006 mostró algo de esa otra cara de la moneda.
Lo irónico de aquel primer consejo ciudadano es que su éxito hizo sentirse amenazados a los políticos, todos ellos indispuestos a perder control de una institución tan central para el juego político. Tan pronto se logró dejar atrás la historia de abuso, al menos en las apariencias, los partidos se repartieron los asientos del consejo y lo manejan con un criterio estrictamente partidista, como lo muestra el hecho del retraso en nombrar a tres de sus integrantes.
El IFE debería ser una institución del Estado, administrada por funcionarios profesionales del servicio público. Aquí es donde resulta relevante el intercambio entre el empresario y el ex funcionario: los ciudadanos no son las personas idóneas para administrar una entidad del Estado. Esas instituciones, y más las que presiden sobre asuntos tan contenciosos, requieren la mentalidad y visión de largo plazo que es inherente a un funcionario público y que los distingue del ciudadano común y corriente.
No es que un ciudadano sea incapaz o malo como responsable en una institución del Estado, pero su visión y perspectiva es, por definición, de corto plazo. Un ciudadano -igual empresario que intelectual- sabe que su mandato es finito lo que, inexorablemente, le lleva a siempre pensar en su siguiente chamba (igual, por cierto, que los políticos). En contraste, un funcionario permanente tiene una carrera de largo plazo que lo arropa y le da la certidumbre de permanencia que es indispensable para administrar con criterios de equidad y de interés general. Un ciudadano, por desinteresado que sea, siempre estará pensando en su futuro y se la jugará sólo en tanto no se afecte su prestigio o perspectiva de empleo.
Esta no pretende ser una crítica a los individuos que han integrado los consejos de instituciones como el Instituto Federal Electoral u otras instancias regulatorias similares. La dedicación y compromiso de muchos de ellos es loable y absolutamente respetable. Pero, en términos del desarrollo del país y de la construcción de instituciones que le den fortaleza y permanencia a la estabilidad política y al crecimiento económico, los ciudadanos no funcionarán pues siempre estarán pensando en su futuro personal.
La presencia de ciudadanos excepcionales en entidades como el IFE, el IFAI y los organismos de regulación económica (competencia, energía y comunicaciones) nos ha permitido sortear las dificultades y avatares de una compleja transición política y económica. No tengo duda alguna que parte del éxito y de la tersura de la transición que vivimos en 2000 se debió a ese equipo de ciudadanos que entendieron el momento como pocos. También tengo la certeza de que ese periodo ha concluido y que la presencia de ciudadanos ya no contribuye al desarrollo institucional del país.
En esta nueva etapa requerimos fortalecer al Estado, darle permanencia y solidez. Eso sólo se logra con funcionarios de carrera, apartidistas, no sólo con horizonte de tiempo que es inherente a la función gubernamental, sino con la visión del Estado que entraña velar por el interés colectivo, equilibrar los intereses particulares y crear, y administrar, reglas del juego parejas para todos. En otras palabras, es tiempo de construir un Estado (y a su servicio civil) con las capacidades y atribuciones que el país requiere para el futuro. Jamás un ciudadano, por altruista y bien intencionado que fuera, podría lograr eso. John Stuart Mill, filósofo del siglo XIX, decía que “todas las revoluciones políticas comienzan como revoluciones morales y que la subversión de las instituciones establecidas es una mera consecuencia de la subversión de las opiniones establecidas”. Para continuar, y sobre todo, concluir, la transición en que nos hemos embarcado, debemos pasar a la etapa institucional, al fortalecimiento del Estado.
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org