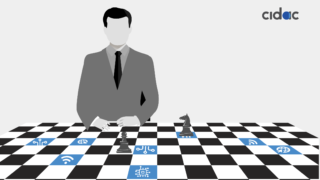Según el cuento, Ambrosio tenía una carabina que no servía. Igual el Estado de derecho en México. Se trata de un concepto casi religioso, un mito al que se le reverencia pero realmente nadie conoce. Lo políticamente correcto es fundamentar cualquier discurso político en la legalidad, así sea cuando alguna instancia gubernamental actúa o cualquiera apela un exceso de autoridad. El proceso de desafuero al Jefe de Gobierno del Distrito Federal fue un auténtico dechado de luminarias en este sentido: ambas partes reclamaban la paternidad sobre la legalidad, al mismo tiempo en que la abrumadora mayoría de la población reconocía el uso caprichoso del término. Para un país acostumbrado al abuso constante y sistemático que de la ley hacen políticos y autoridades, la legalidad es un concepto no sólo superfluo, sino sobre todo sospechoso. La desconfianza, esa característica central de la mexicanidad, corre paralelamente a la ausencia de legalidad. Por ello, el país no va a ningún lado.
La legalidad es un mito y un verdadero fetiche porque cada quien la interpreta y da el uso que mejor le conviene. Un concepto que, para ser operativo y útil a la convivencia pacífica en una sociedad, tendría que ser universalmente reconocido y aceptado como una base de equidad y protección idéntica para todos, es definido, interpretado y concebido como desigual, inexistente, viciado y, por lo tanto, irrelevante. En este sentido, la legalidad es algo que todos asumimos debe aplicarse a los otros y servirnos de protección, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa es mi libertad (comenzado por la libertad de hacer lo que yo quiera, independientemente de su efecto sobre los demás) y otra cosa es la protección a la que tengo derecho por el hecho de ser quien soy (y no por ser miembro de la sociedad). Se trata de una visión peculiar del mundo en la cual la legalidad es importante sólo en la medida en que me sirve. Es decir, como tantas otras peculiaridades de nuestra realidad sociopolítica, los mexicanos demandamos derechos pero no asumimos responsabilidades. La ley debe aplicarse para mi beneficio y la considero válida sólo si me parece buena, ?justa? y benéfica para mis intereses particulares. Todo el resto que se friegue.
La paradoja de esta fotografía es que se trata de una manera perfectamente lógica de responder a nuestra realidad. Aunque nos disguste esta manera de ser, es innegable que es profundamente racional y va de la mano con la desconfianza que también es característica muy nuestra. La población no percibe a la legalidad como equitativa o como fuente de protección efectiva y, por lo tanto, la desprecia. Lo anterior no le impide reclamar la protección de la ley cuando le conviene o lo necesita, pero ese no es más que un artificio, igual que el que emplean los políticos para explicar o justificar su actuar.
Sin embargo, para el mexicano común y corriente, lo evidente es que la ley y su aplicación son siempre discrecionales. El gobierno la emplea cuando y como le parece adecuado e, históricamente, la ha amoldado cada que lo necesita. El dictum famoso de Benito Juárez, de que ?a mis amigos, la ley y la gracia; y a mis enemigos la ley? entraña una diferenciación que, aunque sutil, rompe con el sentido fundamental de la legalidad, donde la discrecionalidad no puede tener lugar. En la medida en que existe discrecionalidad burocrática o política ?es decir, arbitrariedad-, la legalidad es imposible. Más importante, genera el tipo de desconfianza hacia la autoridad que es legendaria en nuestro país.
La desconfianza surge de la impredictibilidad. Cuando un ciudadano no sabe a qué atenerse en su relación cotidiana con la autoridad, desconfía de ésta de manera visceral. Cuando a un campesino, propietario de tierras de calidad mediana o mala le ofrecen un precio atractivo por su tierra y le prometen la concesión ciertos servicios por veinte años (lo que convierte a la propuesta de compra en un potencial negocio rentable), el campesino, en lugar de aceptar de inmediato, y a sabiendas de la naturaleza de su gobierno, se cuestiona dónde está el gato encerrado. Ese escepticismo inherente al mexicano es probablemente la explicación de lo que ocurrió en Atenco. En lugar de saltar de gusto, los propietarios de los terrenos donde se construiría el nuevo aeropuerto restaron credibilidad a la oferta gubernamental. Su experiencia, además de la asesoría de intereses políticos externos, les llevó a concluir que de la oferta gubernamental sólo era atractivo el efectivo, pues lo otro era incierto (dependía de que el gobierno cumpliera su palabra, algo etéreo en el mejor de los casos). En ese contexto, el monto resultaba insuficiente para que la venta fuese realmente atractiva. El gobierno fue derrotado por esos campesinos que actuaron con la racionalidad del más moderno y avezado de los analistas o inversionistas en el sector financiero.
El tema no es nuevo ni particularmente mexicano. Un académico estadounidense, Mancur Olson, se preguntaba hace tiempo qué es peor, un pueblo controlado (o, como dicen aquí, gobernado) por un gobierno tiránico y autoritario, o una población que sufre el asalto infrecuente de alguna banda de guerrilleros y ladrones. La pregunta no es ociosa y la respuesta que da Olson se fundamenta en el cálculo racional que hace cualquier persona ante circunstancias difíciles. Olson asegura que, a lo largo de la historia, las sociedades humanas se han adaptado mejor al yugo de un gobierno autoritario y despótico que al abuso frecuente de una punta de ladrones. Aunque ambos escenarios son depredadores y abusivos, a un gobierno tiránico le conviene que la economía logre el mejor desempeño posible, pues de ello extrae un flujo constante de impuestos y tributos. No sucede así con ladrones que llegan, roban todo lo que pueden, destruyen lo que encuentran a su paso y huyen.
En otras palabras, un déspota (un ladrón sedentario) que se estaciona en un determinado lugar geográfico mantiene los impuestos lo suficientemente bajos como para hacer posible el crecimiento constante de la economía y hasta puede llegar a desarrollar incentivos para afianzar la inversión, acelerar el crecimiento de la productividad y favorecer el comercio exterior, todo en aras de generarse ingresos para sí y sus secuaces. El déspota tiene un interés creado en el desarrollo económico de mediano plazo, mientras que el ladrón o guerrillero asalta cada que le dá la gana y se lleva consigo todo lo posible (Olson, Mancur. Poder y prosperidad: la superación de las dictaduras comunistas y capitalistas. Madrid: Siglo XXI, 2001).
Esta manera de analizar el mundo es aplicable a nuestro país o, al menos, nos sirve para entender el comportamiento de la población. En México no enfrentamos hordas de guerrilleros asaltando a la población, sino más bien un sistema de gobierno que extrae rentas de la ciudadanía sin que ésta tenga mayor recurso que el de apechugar. Esta forma de gobierno no es única ni inusual, pero inexorablemente crea una manera de ser en la ciudadanía. El ciudadano que se sabe indefenso, o relativamente indefenso, inevitablemente reacciona con escepticismo y desconfianza; sabe bien que el burócrata o gobernante en turno no está ahí para proteger sus intereses, sino los propios. La mordida permite resolver problemas porque sirve para obviar las leyes y reglamentos que fueron concebidos de antemano para hacer de la arbitrariedad una forma de vivir. El ciudadano que sabe que todo es discrecional y que, por lo tanto, todo se puede cambiar en el momento que así convenga a la autoridad, prefiere pájaro en mano que cientos volando. Quizá esta perspectiva también explique porqué las Afores no gozan de la credibilidad que tienen en Chile.
A la luz de esto, es tan racional el comportamiento del campesino de Atenco como el del concesionario de un bosque o el del contratista encargado de repavimentar una calle. El campesino prefiere efectivo en mano (mucho) en lugar de promesas de concesiones en el futuro porque su historia le dice que hay que desconfiar de la autoridad. El inversionista al que se le dio la concesión para explotar un bosque tiene todo el incentivo para talar hasta el último árbol al día siguiente de que firmó los papeles (en lugar de talar y sembrar poco a poco en el periodo de la concesión), pues no sabe si diez días después (o, más probablemente, cuando cambie el gobierno) le rescindirán el acuerdo. De la misma forma, cuando a un constructor le encargan la repavimentación de una calle, su primera acción consiste en romper la mayor parte de la superficie durante el primer día, así sean kilómetros y kilómetros. No importa si esta acción causa interminables molestias a los automovilistas: el contratista sabe que, una vez rota la calle, nadie le retirará el contrato. Su comportamiento, ni duda cabe, es cien por ciento racional, así sea intolerable para la ciudadanía.
La ausencia de legalidad en el país genera formas muy lógicas y racionales de comportamiento entre los individuos, formas que no necesariamente son compatibles con una convivencia pacífica y amistosa en la sociedad. La legalidad que tanto mencionan los abogados y políticos es irrelevante si nadie la considera suya. La pregunta es si esto puede cambiar.
En esencia, la legalidad consiste en un conjunto de reglas del juego que todos los miembros de una sociedad aceptan como suyas. Cuando eso ocurre, la legalidad existe y se convierte en el procedimiento de acción e interacción entre todos los miembros de esa sociedad. En la mitología de los tratadistas del contrato social (sobre todo Russeau, Hobbes y Locke, cada uno con su perspectiva), la sociedad se organiza cuando la vida en su estado natural se torna intolerable y eso genera las condiciones para que surja un acuerdo que se convierte en la piedra de toque de una nueva organización social.
En una sociedad desarticulada como la nuestra, donde la población desconfía del gobierno por encima de cualquier cosa, la noción de un acuerdo desde abajo -como sugerirían los contractualistas- suena poco plausible. Capaz que el gobierno tendría que comenzar por ganarse la confianza de la población a través de su actuar antes de exigir que ésta cumpla con normas que sólo un burócrata abusivo podría haber imaginado.
www.cidac.org
La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org